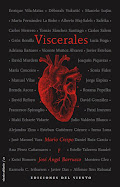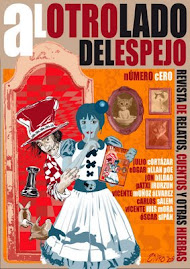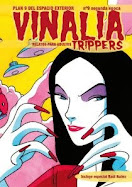Aprovechando esta presentación, os dejo con un relato maravilloso de Museo de la Soledad. Espero que lo disfrutéis.
CASI MARINO
I
Siempre que llueve es así. Pocos espectáculos para
Elisa como mirar el aguacero desde la ventana, esa
cosa tan simple. Apenas empiezan a caer las primeras
gotas corre a la cocina para prepararse un té y, a toda
velocidad, acude con su taza caliente a descorrer por completo
las cortinas y se queda apostada allí, junto al cristal
que marca la frontera entre su casa y el mundo, tan cerca y
tan lejos a un tiempo del chaparrón; a veces de pie, a veces
arrodillada encima de una silla. Pocos momentos tan de
ella, porque su vida pasada vuelve siempre de la mano
del agua. Sólo en días así le llegan episodios olvidados de
su infancia en el país del norte, recuerdos brumosos, como
cartas empapadas y con la tinta corrida que hubiera que ir
desdoblando cuidadosamente para evitar que sus mensajes
se pierdan para siempre dejando entre los dedos diminutos
pedazos de pasta de papel.
El árido clima de la ciudad donde ahora vive cada vez
le regala con menos frecuencia la fiesta íntima, la danza
interior, de ver su ventana convertida en escaparate gris
de lo vivido. Por eso ya no extiende la tabla de planchar,
como hacía antes, frente a los cristales, ni se acerca a ellos
protegida por un libro al que desviar de vez en cuando,
como distraídamente, la mirada. Simplemente se asoma
y espera a que le vayan llegando, a través de ráfagas de
agua u ondas en el cielo encapotado, esas escenas borrosas
de un tiempo perdido que, de otro modo, a buen seguro
no habrá de volver; instantes entrevistos, trozos de recuerdos,
imágenes que parecen cabalgar en las nubes y se descuelgan
en días así sobre la ciudad de polvorientos tejados
para quedar reflejadas efímeramente sobre los charcos, ser
evocadas por el penetrante olor a mundo mojado o dibujar
preguntas y adivinanzas sobre el cristal con sus pinturas
transparentes, invisibles lapiceros de agua.
Así, cuando llueve, si hay un instante en el rumbo de su
mirada perdida que la conduce a pasear, de niña, entre castaños
a bordo de sus botas de agua, al momento siguiente
recupera la visión de un rosal que asomaba sobre un muro
de cemento, en su ciudad norteña, provinciana y natal, dejando
ver sus flores salpicadas de gotas, como en los anuncios
de perfume de la televisión. O le vuelven a la memoria,
con increíble nitidez, cuadernos escolares y libros de mapas
o aritmética, tardes de sábado escuchando los cuentos de la
radio, sus dedos manchados de tinta azul oscuro, aquella
falda plisada de las teresianas; y, siempre en una esquina,
como de reojo en el recuerdo, un montón de periódicos de
su padre manchados de café. Como en una película en blanco
y negro va pasando, aunque desordenada, la simple historia
de su vida sin historia: unos cuantos cromos descoloridos.
Descoloridos, pero que ahora, a la luz medio muerta de
los años transcurridos, cobran -ante su ventana surcada de
temblorosas carreteras de agua con sus inquietas encrucijadas
y desvíos que aparecen y desaparecen-la dimensión
de estampas luminosas o vidrieras góticas en technicolor, el
majestuoso fresco de un universo por recorrer a la salida del
colegio, con la cartera olvidada en cualquier parte, las trenzas
medio deshechas y toda esa inocencia extraña que en
sus manos tomaba la forma de pan con chocolate.
y una de las cosas que había empezado a ocurrir sin
falta desde las últimas lluvias era la aparición, de punta a
punta de su calle, de alguien a quien ella había llamado
desde el principio, desde las primeras veces, el caballero de
la triste figura. Era un hombre delgado que caminaba despacio,
embutido en una de esas gabardinas de las películas
de los años cincuenta, con el cinturón apretado hasta parecer
un insecto de dos cuerpos y empuñando un paraguas
negro que sólo abría en caso de que la lluvia arreciase mucho.
Elisa nunca había visto a esta persona fuera de la ventana
de sus tardes de lluvia, jamás había coincidido con él en
la cola de la panadería o de la fruta ni se habían cruzado en
ninguna de las calles del barrio, de manera que su encorvada
figura, acudiendo puntual a la cita del agua, cobraba
ante los ojos de ella el irreal aspecto de un fantasma. Se diría
que el hombre aguardaba en alguna parte agazapado, escrutando
los movimientos de las nubes en el cielo, esperando el
momento de salir y ser, cada tarde de lluvia, la única figura
humana paseándose por el pasado de Elisa, entre todas esas
flores mojadas, empapándose los zapatos en los charcos que
Elisa saltaba en su infancia con aquellas botas impermeables
de siete leguas, rozando al pasar todos sus recuerdos, la canción
del barquero y sus dibujos de hadas azules en papel
cuadriculado. Era como si aquella sombra recorriese el territorio
de los aromas y miedos de su vida pasada, galería de la
tristeza, de la desolación más tierna. Cada vez que el cielo
se venía abajo, aquel hombre misterioso caminaba impasible
bajo la tromba, con la mirada perdida y un periódico chorreante
debajo del brazo. Elisa ya no sabía, cada vez que
comenzaba un nuevo chaparrón, si se apresuraba a tornar
posiciones en la ventana en busca de imágenes evocadoras
que la acercasen hacia sí misma corno venía sucediendo
desde tiempo atrás o, por el contrario, era la certeza de ver
aparecer entre la arboleda del bulevar a ese extraño príncipe
de las aguas lo que la hacía recoger a toda prisa lo que tuviera
entre manos para correr hecha un nudo de nervios hacia
su puesto de nostálgica centinela.
Una tarde de verano, justo cuando se disponía a salir de
una zapatería acompañada por una de sus amígas, les sorprendió
una tormenta brutal y repentina, y protegiendo sus
peinados con bolsas de plástico, cruzaron la calle de la mano,
a todo correr, para guarecerse en la cafetería de enfrente que
se hallaba ya repleta de público que esperaba pacientemente
la escampada. Aún reían divertidas comentando cómo se
habían puesto en un momento cuando, desde una de las
mesas, alguien llamó a su amiga por el nombre y entonces lo
vio de cerca: el hombre del agua estaba allí y, sobre el mármol
en que apoyaba sus codos, junto a una taza vacía, tambíén
su inseparable periódico mojado. Tras las presentaciones,
ese torpe rito de nombres y besos, se sentaron y
pidieron tres cafés. Yél lo tornaba sin azúcar, él hizo un barco
minúsculo con una servilleta de papel, él fumaba un tabaco
de pipa holandés que liaba con parsimonia de pastor jubilado,
él había sido tiempo atrás borrosamente amigo de su
acompañante, aunque hacía tiempo que no se veían (ya ha
llovido, dijeron), él trabajaba en una biblioteca a cuatro manzanas
de allí, él hablaba despacio y miraba más a su barquito
que a los ojos de nadie, y sobre la mesa caían de vez en
cuando gotas de su pelo. YElisa, corno distraída, pescó una
de esas gotas con la yema del meñique y se la llevó a los labios,
y todo lo demás que hacía era escuchar y mirar y sentir
esa danza interior, la que sólo se desataba en ella viendo llover
desde la ventana de su casa, cuando los recuerdos llegados
con el agua le devolvian trozos de la Elisa perdida, de la
Elisa olvidada por Elisa.
Cuando la intensidad decreciente del chaparrón dejó de
justificar que aquellos tres seres estuvieran allí sentados,
sus manos tan cerca encima de la mesa, comenzó el aleteo
de la despedida. Si hubo miradas corno promesas, labios
que al besar se demoran en la mejilla una fracción de segundo
más que en cualquier otro beso puramente formal,
las palabras en cambio se aliaron con la realidad más cuerda
y acabaron por ceder a la casualidad el papel de decidir o
no un próximo encuentro. La casualidad, acaso otra vez
con su vestido de agua, los volvería a juntar otra tarde
frente a una taza de café corno esas que ahora abandonaban
sucias sobre la mesa; a lo mejor en un sitio corno éste, al
abrigo de los vendavales; y quizá con esta misma desnudez
del corazón, con un temblor corno éste. Él olvidó queriendo
su estropeado periódico encima de una silla, y Elisa, aunque
no pudo verlo bien, corrida corno estaba la tinta de la
cabecera, juraría que al pasar vio la fecha y que ésta correspondía
nada menos que a treinta años atrás.

II
Puede que el azar en las películas o las lecturas de Elisa
se mostrara siempre corno mágico urdidor de destinos con
mayúscula; en su vida real, por el contrario, no había pasado
de ser una fuerza aburrida e inútil, carente de la más
mínima imaginación y generadora, en todo caso, de unas
cuantas coincidencias triviales y casi siempre molestas. Si
de los hados dependía la posibilidad de un nuevo encuentro,
podía esperar sentada.
Un par de semanas más tarde, Elisa se hallaba en la
cama terminando de pasar una gripe cuando las gotas en
el alféizar de la ventana del dormitorio la despertaron
como una música que llama al combate. Se dio una ducha,
se tragó un par de aspirinas y, tiritando, se fue poniendo la
ropa que cuidadosamente había elegido para la ocasión.
Insistente, la fiebre le había traído durante la noche la imagen
del extraño viajero del tiempo chapoteando hacia su
encuentro en una extensión pantanosa, entre cortinas de
agua. Los partes meteorológicos anunciaban largos días
por delante de tiempo soleado y quería aprovechar este
chubasco aislado porque, si no, sabe Dios cuándo podría
volver a encontrarlo; sabe Dios dónde y si sería lo mismo.
Elisa no quiere nada, nada en particular, es sólo que
tampoco tiene por qué dejarlo pasar todo, todo, como ha
hecho siempre hasta ahora, quedarse mirando, Elisa en
una ventana, esa odiosa imagen de sí misma, viendo cómo
huyen las oportunidades, hombres y días y viajes y proyectos
que se asoman y desaparecen sin cambiar nada de
su ordenada vida de enfermera solitaria y casera, soñadora
según sus amigas del cine y las cenas de algunos sábados,
tan aficionada a guardarlo todo y sacar siempre el
tema de los tiempos del colegio; es sólo que, a estas alturas,
algunas veces se le ocurre pensar que a lo mejor al
lado de esa persona que trae en el cabello gotas de todas
las lluvias, la vida es menos fría y vacía que a este lado del
cristal, el de la soledad y los programas de radio, y las
montañas de revistas leídas; es sólo que si fuera verdad,
como parece, que él llega siempre atravesando cada otoño
del mundo y su mirada encierra el poder de revivir las cosas
que se fueron, las estaciones ya muertas y el deseo olvidado
como un pétalo seco entre las hojas de un libro, entonces,
si eso fuera así, quizá valdría la pena, es un decir,
esconder entre sus brazos la cabeza, caminar por la vida
bajo su viejo paraguas.
Llevaba bien pensadas las palabras y los gestos para
cuando lo viera. Todo menos saludarlo al pasar sin detenerse,
tener miedo y cruzarse sin más en la calle o en el parque
con un leve movimiento de cabeza, porque entonces,
tras haberlo dejado marchar, la soledad multiplicaría sin
duda su amarga densidad, iría ganando en volumen y se
haría fuerte hasta el final de la noche y de todas las noches
hasta volver a encontrarlo. Loca, loca es lo que estaba, se
decía, empapada y con treinta y ocho de fiebre dando vueltas
a las mismas manzanas, retocándose el pelo, cambiando
de repente la dirección de sus pasos. Loca pero entonces lo
vio: doblaba la esquina con su gabardina de siempre y ese
paso desgarbado y lento. Elisa se detuvo en el escaparate
de una papelería y se dejó alcanzar. Lo verdaderamente
complicado es encontrar las palabras adecuadas, no parecer
más idiota de lo que se es, pero llegados a este punto basta
con no soltar el clavo ardiendo, lo que en realidad importa
es que no falten las palabras, inteligentes o no, lo mejor es
que acudan a raudales las palabras, porque un silencio más
largo de cuatro o cinco segundos dispara el impulso innato
de los solitarios de querer salir corriendo cuanto antes para
regresar en paz al hilo interrumpido de sus pensamientos.
Así que, en tiempo récord, tras recibir un par de besos en
las mejillas, el abordado paseante supo que a Elisa le encanta
la lluvia, que para ella nada como mojarse, nada
como salir en días así a pasear sin rumbo fijo por el barrio,
aunque la televisión dice que se avecinan días de sol, tiempo
seco para largo; y el tipo de libros que le gusta leer, y
cuáles son los próximos que piensa comprarse, y qué ciudades
no ha visto pero en sueños camina por ellas, y el frío
que tienen de repente y lo que le apetece un café si es que él
conoce algún sitio por allí cerca y tiene tiempo, claro, y ella
no le está aburriendo con tanta tontería, no lo está mareando
con lo tranquilo que él iba, a su rollo y a su aire, tan
ensimismado.
El hombre que Elisa tuvo a su lado en el bar andaba
Camino de los cuarenta años, un poco mayor que ella, y tema
la timidez de los que habitan sin cesar ciudades sumergidas
y horas interiores, la gravedad de la gente propensa
a morir. Cuando él hablaba, Elisa tenía la impresión
de que las palabras, el lenguaje humano, no acertaba a
plasmar la riqueza y profundidad de las ideas, y el comentario
más banal era recibido por ella corno una sutil y hermética
metáfora, clave para comprender algo que ahora
no estaba en condiciones de determinar exactamente qué
era, pero que tenía que ver con su vida o con la forma adecuada
de mirar su vida, el pobre tiempo transcurrido y el
que se abría nuevo y prometedor al otro lado de la cristalera
del bar, más allá de la lluvia, del envejecido presente
y de la noche. No averiguó de él tanto corno hubiera deseado,
casi nada a decir verdad, pero regresó a su casa con la
promesa de futuros encuentros y una servilleta de papel,
que Iba apretando su puño dentro del bolsillo del abrigo,
en la que estaba apuntado su número de teléfono. La que
metió la llave en la ranura de la cerradura y silbó melodías
de moda mientras se ponía un albornoz seco y se olvidaba
por completo de la gripe, era ya otra mujer. Dejó el paraguas
abierto en la bañera para que se fuera escurriendo la
tristeza de toda una vida, de los años que se habían ido
sucediendo sin permitirle sentir un vértigo corno éste.
III
Ahora, por las noches, si la jornada había sido dura,
podía al menos coger el inalámbrico -¿Te molesto?, ¿hacías
algo?- y hablar con Salvador una vez acostada y,
entre historietas del hospital y comentarios al hilo de la
prensa del día, ir desgranando confidencias a esa hora
tan proclive al susurro, mostrarle gotas de la Elisa que
duerme dentro de Elisa, de la niña crecida, de la que a escondidas
siguió coleccionando mariposas y recortables, la
misionera frustrada, la que en las acampadas se apartaba
del grupo para leer contra el cielo los Himnos de Novalis;
Elisa que duerme cada vez peor, que sueña con diluvios
interminables, con Gene Kelly bailando en la acera y las
tormentas de su infancia en casa de la abuela, dormir
abrazada a su camisón amarillento, sentir corno aliada la
cólera de los truenos, toda la ira del cielo contra un
mundo que, queriendo o sin querer, la condenaba a la angustia.
Que rompan los cristales de la estación, que lo
rompan todo, que encharquen el patio de recreo, que suspendan
la clase de gimnasia, los juegos en el parque y los
paseos de los enamorados que amenazan con comerse todas
las perdices; que los nubarrones devuelvan a los días
un color a tono con esa soledad que sobrevuelan, con
todo el miedo y el aburrimiento de que en realidad están
hechos.
A veces se les hacían las tantas. Hablaban mucho más
por teléfono que en las pocas ocasiones en que podían
reunirse para tornar algo y dar una vuelta a última hora
de la tarde, corno si el lenguaje fuese a aminorar el disfrute
de la simple presencia, o corno si las palabras, cualquier
palabra, terminase siendo poco más que una molesta
interferencia en el juego de miradas que, en el caso
de Elisa, era a la vez un juego interior de recuerdos que se
hilan, se barajan y se combinan de diferentes maneras, entre
sí y con el color de la tarde, y los ruidos y los olores de
la ciudad al caer la noche, ciudad de repente tan distinta,
tan de otros, corno un humo lejano, nido de historias enmarañadas
que Elisa no quiere saber. Su primer beso, tan
sentido corno torpe y temblón, envuelto corno un regalo
en la fragancia del masaje Floid para caballeros que usaba
Salvador, fue para ella un nítido retorno a la barbería de
la calle mayor a la que tantas veces había acudido acompañando
a su padre: recorrió con la lengua aquella edad
de violenta inocencia, amapolas rotas que había recogido
para el jarrón de su madre, agua en los cristales, siempre
el agua, tebeos en el desván y torrijas de Santa Teresa. Y
así todas las veces, así en cada beso y en cada caricia de
sus dedos de tinta china, en su silencio de aula aterrorizada.
Su príncipe azul, azul oscuro, casi marino, le devolvía
su propia vida y a su lado, o al escucharle por la noche
arropada hasta el cuello, era por primera vez Elisa
completa, y se sentía extensa y navegable como las historias
recogidas en los gruesos libros que le leía su abuelo,y
no sólo, como sucedía antes, la pobre inmediatez de las
últimas horas: la triste cena a solas, el inmediato cansancio,
el último desconsuelo antes del sueño.
IV
Es difícil decir con precisión desde cuándo -qué pasó,
qué se rompió-, pero Salvador lleva tiempo viviendo en
las sombras. A menudo imagina su vida como un tren
que da vueltas en círculo mientras se va deteriorando poco
a poco, perdiendo pedazos y velocidad y aceite. Es como
un pozo o como una nube densa que lo envuelve y, entonces,
qué difícil moverse, encontrar una palabra, emprender
una huida, respirar a veces. Si desde siempre le resultó
trabajoso comunicarse con los demás y mantener amistades
más o menos sólidas, el aislamiento de un tiempo a
esta parte comenzaba a adquirir dimensiones salvajes,
hasta el punto de que cada vez existían menos esos momentos
de antes en los que, al menos, caía en la cuenta de
estar deseando una conversación, el sonido del teléfono,
una carta inesperada en el buzón. No sabe qué busca en
sus paseos sin rumbo ni de quién se esconde saliendo a la
calle en los momentos en que todo el mundo corre hacia
los portales o se refugia quedándose quieto bajo las cornisas.
Ha pensado en eso muchas veces, ha pensado la palabra
locura, pero cada puente que ha intentado tender al
mundo se derrumba al instante como su ánimo, arquitecturas
de humo que dejan como único rastro un cansancio
antiguo y el gusto a ceniza de las derrotas interiores. Por
todos los rechazos y todas las renuncias, por la mordedura
del dolor ausente, ha acabado quedando sólo esta soledad
y estas pocas palabras, este andar de alma en pena, encorvado
e inseguro, que le arrastra, en los días de agua, más
allá de los escaparates de las librerías de viejo y de los parques
encharcados, hacia un horizonte gris y borroso, helado,
que le arrebata.
y ahora resulta que una mujer encantadora, a la que
conoció por casualidad en el día menos pensado, como
quien no quiere la cosa, dice que no puede dejar de mirarlo;
y le llama por la noche para saber cómo ha pasado el
día, y ríe al otro lado del hilo, le cuenta mil cosas sin pies ni
cabeza, y reconoce al final, ruborosa, las ganas que tiene de
volver a verlo y pasear otra vez con él, cogidos del brazo
bajo la lluvia hablando de libros y de películas, o en silencio,
qué más da en silencio, el caso es mojarse, había reído
ella al otro lado del hilo, bueno, mojarse y estar juntos.
Cada vez, al colgar el teléfono, se prometía no perderla;
no perder esta vez; que, aunque sólo por esta vez,
su hurañía no tirase por tierra el dulce milagro, el último
tren, el inmerecido amor hallado en una tarde de tormenta.
Se conjuraba para cambiar, para sacudirse el peso
de las absurdas sombras que, como perros muertos, llevaba
a todas horas sobre los hombros y no ceder a la llamada
del dolor, apartar de un manotazo la tentación del
vacío; favorecer, al menos, los gestos que alentaran lo
contrario, intentar mirar lo bueno de la vida, es decir, pensar
en ella, en cómo ella se retira el flequillo de la frente
mojada, en ella suave, en ella contando historias de cuando
era niña, en ella de niña, en ella tan tierna echando azúcar
y más azúcar en su café con leche, yendo a trabajar cada
mañana en el metro, acordándose de él. En ella. Cambiaría
lo que hubiese que cambiar, pero una cosa era segura: en
su interior, contra los viejos fantasmas y terrores, contra
toda sal en sus heridas abiertas, iba a ganar la sangrienta e
invisible batalla.
v
Hoy, casi un año después de aquel escarceo que prometía
ser una historia eterna, Elisa todavía no comprende
por qué su hombre misterioso, su adorable capitán del dolor,
comenzó a vestirse con camisetas de colores, se empeñaba
siempre en ir a bailar a ruidosos locales de moda y
hablaba sin parar de los temas más frívolos, forzando muchas
veces aquella risa que, en su rostro, cuya tristeza tantas
veces había recorrido antes con las yemas de los dedos, parecía
la mueca de una máscara barata. Todo lo que en él había
amado se esfumó, como convertido en vapor por el
calor de los soleados días que la televisión anunciaba sin
fin por aquel entonces y que se prolongaron desde aquella
primavera extraña hasta bien entrado el otoño. Con frecuencia
insistía en ir a la playa, silbaba las peores melodías
de la radio y, en apariencia lleno de energía, hacía
planes en nombre de los dos para un futuro luminoso y
pleno, una casita blanca bajo el arco iris. No hubo más lluvia
ni paseos, y su encantadora flaqueza, su adorable lan-
guidez, fueron sustituidas de la noche a la mañana por
una postiza seguridad, jovial y arrogante, que le hacían
preguntarse a Elisa ante quién estaba en realidad y, sobre
todo, dónde se ocultaba ahora, en qué abismo había desaparecido
su amor, su príncipe azul oscuro, casi marino, de
todas las lluvias, que arrastraba al andar un otoño inmenso,
un país de castaños mojados en el que ella reencontraba
su infancia y su sentido. Le parecía ahora un ser
tan sucio de presente, tan de hoy en día... Como grotesca
criatura del momento, podría sin mayor esfuerzo convertirse
en ávido excursionista, desenfadado concursante de
cualquier programa de televisión, la alegría de una boda,
el bailarín más borracho de la pista.
Ni Elisa comprendía aquellos cambios ni Salvador entendió
su despedida, por qué se le negaba el premio tras
haber cumplido con lo más difícil y derrotar al monstruo
que le mordía desde su niebla más interna; por qué, si por
primera vez caminaba erguido y seguro por la vida, dejando
atrás su isla, su vieja soledad a merced de las olas,
sin volverse a mirarla. Todas las fuerzas habían entrado en
juego y ya no había más en la reserva. Tras semejante revés,
a duras penas pudo regresar hacia sí mismo, recomponer
los pedazos de una existencia ya de por sí rota y volver
a ser, como había sido antes, la retraída sombra que se desliza
por la ciudad bajo un enorme paraguas negro: el personaje
que a Elisa, a oscuras en su ventana, le hace llorar
cada tarde de lluvia porque va vestido de nuevo de la amargura
que ella había amado en él, y arrastra otra vez todos
los otoños, y le devuelve fragmentos olvidados de su propia
historia, los cromos más difíciles, las fotografías perdidas
en un naufragio del que se salvó apenas su pobre vida
de hoy, vacía en la ventana, herida bajo las tormentas.
Os recuerdo el especial dedicado a Carlos Castán como cuentista del mes por su libro Frío de vivir. Si queréis volverlo a leer, pinchad aquí
© Esteban Gutiérrez Gómez, 2008