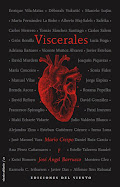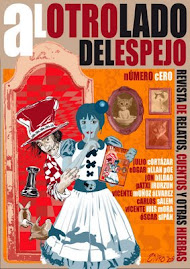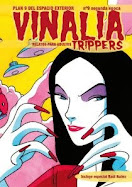El merodeador
El merodeador
Vicente Muñoz Álvarez
(Editorial Baile del sol, 2007)
Ilustraciones de Toño Benavides
Un vaciamiento
por Esteban Gutiérrez Gómez
Un vaciamiento. Ese es el subtítulo de esta propuesta narrativa de Vicente Muñoz Álvarez. En El merodeador nos ofrece unas escenas de su propia experiencia vital, una angustia latente fruto de la soledad, ya que Vicente Muñoz vivió durante diez años en casas deshabitadas de distintos pueblos leoneses. La soledad más extrema, aún buscada, que le hizo luchar con los demonios pesimistas que le habitan.
Vicente Muñoz Álvarez nos muestra diversas escenas relacionadas con la trama central de la obra que fue su vida: un personaje enfrentado a sus pensamientos en plena soledad, en la soledad más extrema, querida y odiada a partes iguales, en la que cualquier sonido es un mundo, y los ladridos de los perros o el trinar de los pájaros, una absoluta distracción. Aparecerán por estos parajes diversos relatos que trasmiten inquietud, que sumergen al lector en baldes de angustia en los que se reconocerá.
Dedica Vicente Muñoz Álvarez el libro a los insomnes, como él, como su personaje, y también a los hipertensos, a los que viven en el pánico interior e inexplicable, se lo dedica a ellos y a Thomas Bernhard. Al Thomas Bernhard de La Calera, me atrevería a decir, con las mismas obsesiones, con el mismo deseo de soledad y las mismas dosis de pesimismo existencial.
Los pasos, el primero de los relatos del libro (perfectamente hilados de tal forma que podría ser una novela o, para expresarlo mejor, una película narrada) sumerge ya al lector en la atmósfera angustiosa que domina toda la narración. Como en los buenos cuentos, en este relato ya se contiene todo el libro: quizás los ruidos, los pasos, los merodeadores estén dentro de mí. El narrador se confiesa en un pensamiento último que le cuesta creer, que teme pronunciar porque huyendo de la ciudad y de el hombre social e hipócrita no ha encontrado más bálsamo en su soledad que al propio monstruo que le habita: un ser intelectual e incomprendido que no pertenece a este mundo.
En Las tarjetas, el siguiente relato, continúa la introspección, en la que una confusión siembra más temor sobre nuestro personaje y, por ello, sobre el lector. Más miedo, más angustia. El insomnio sigue latente. Opresión. Magistral el tono narrativo elegido, la tensión que provoca en el lector, la intensidad de su propuesta.
El cartero y su retraso en suficiente argumento para desolarlo, para impedir que se concentre en su trabajo. Su trabajo, algo indigno que cada vez le cuesta más llevar a cabo. Una condena. Y los estudios, las oposiciones, son como la fronteras imposibles de salvar.
Ante la perspectiva de no encontrarse, opta por El paseo, por la búsqueda de la paz, por intentar dejar la mente en blanco, pero los demonios interiores son tan poderosos...
Los relatos se suceden a modo de imágenes de una película de autor, de un film de culto que sólo pretende mostrar la humanidad de la persona, con sus defectos, con sus carencias, con sus obsesiones y con sus miedos.
Entonces El lunar, el primero de los quiebros del libro. Un relato en el que nuestro protagonista comparte escena con otro hombre en la consulta del médico y nos muestra su asombrosa (y convincente) visión de la realidad. Una metáfora, una explicación extrapolable a lo que en verdad es el mundo.
Y la angustia se mezcla con la agonía de Los gatos, y nuestro personaje no encuentra el final del abismo. Y no encuentra confort en La noche, porque el insomnio agranda su vacío. Se exige mucho Vicente Muñoz Álvarez, llegar a querer entender el mundo nada menos. Y eso le lleva a confundir la vida con Los sueños.
A estas alturas de la obra, el lector estará completamente desasosegado, empatizará con el protagonista y autor de la obra, porque los demonios son los mismos y alguna vez habrán llamado a su puerta. Sobre todo de aquellas personas sensibles, creativas, de aquellos que se proponen cambiar el mundo. De ellos es este libro.
En El relato, Vicente Muñoz Álvarez quiere cumplir el exorcismo del personaje-narrador-autor, dar de comer a la bestia para poder cerrar los ojos y dejar de pensar.
Pero pronto llegan Los malentendidos que buscan la herida, porque la incomprensión, el no entenderse con “otros”, es su condena. De ahí la búsqueda de la soledad. Una búsqueda incansable que en El artículo le coloca al borde de la locura. Es conciente de que no puede seguir así, pero es tan difícil reencontrar el camino adecuado que le haga salir de sí mismo. Y entonces aquel recuerdo, descrito en La playa, aquellas imágenes con su admirado padre, aquella soledad compartida por el silencio en una playa donde, recuerda, fue feliz por un instante y su alma reposaba en paz.
Inmediatamente después, como pegada a la felicidad, la desdicha. Felicidad y fatalidad, cara y cruz de la misma moneda: la vida. Los peces son la antesala de La carta, el relato más impactante, la imagen más desoladora, a la que el lector deberá haber llegado después de leer casi todo el libro para obtener de ella todas las sensaciones que ofrece, toda su desolación. Un relato magistral, equilibrado, trama y forma perfectamente medidas, intensidad creciente, tensión en el momento cumbre: una obra de arte narrativa.
La lluvia trae la realidad de la asfixia del personaje y El merodeador, relato final, cierra el libro de modo perfecto, porque el merodeador no existe, piensa el narrador encerrado en una casa vacía, donde el silencio de la soledad suena a crujir de vigas de madera, a repiqueteo de gotas de lluvia en el tejado, a pasos arrastrados sobre la tarima de madera, a cuchicheos extraños, a inquietantes susurros animales.
El merodeador no existe Vic, no existe, está dentro de ti, de nosotros, y estamos condenados a vivir con él, a entendernos, ya sea en la ciudad o en la soledad de unas montañas. Debemos aprender a dormirlo, a dejarlo descansar después de un empacho de sus obsesiones, para disfrutar de esos momentos únicos, de esos instantes que a lo largo de una vida seguro que sólo completan unas pocas horas y que llamamos, de modo iluso, felicidad.
Sí, debemos perseguir siempre esa "perla azul". Si no sería como estar muertos.
El merodeador, un libro grande, que permanecerá en la mente del lector. Una propuesta literaria que traspasará el tiempo, siempre de actualidad, que sobrevivirá otras épocas, porque en el fondo no es más que la confesión de una buena persona que intenta alejarse de la mezquindad del mundo y descubre que el mundo enemigo del que quiere alejarse también se encuentra dentro de él.
El botón de muestra:
LOS PASOS
Quien quisiera hacer un catálogo de monstruos no tendría más que
fotografiar con palabras esas cosas que la noche trae a las almas somnolientas
que no consiguen dormir. Planean como murciélagos sobre la pasividad del
alma, o vampiros que chupasen la sangre de la sumisión.
Fernando Pessoa
Se oyen pasos.
Arriba se oyen pasos. En el sótano, en la galería, en el desván,
en toda la casa se oyen pasos: un ligero arrastrar de pies, deslizarse
a lo largo de los tabiques, en las paredes, bajo la tarima y en los
techos. Pasos de animales, de obsesiones, de merodeadores o insectos,
pero pasos: inequívocos e irregulares pasos en el interior de
la casa. No lo parecen, a veces, como un susurro o un silbido en los
tabiques, algo acuoso, una corriente de aire o el agua en la tubería,
quizás, porque las casas viejas, los caserones de pueblo están llenos
de extraños ruidos, inmemoriales vigas que crujen, que crepitan,
ratas en el sótano y en el desván, polillas, arañas e infatigables
termitas. Es el pulso, la respiración, la vida interior de la casa, compuesta
por cientos de diminutas criaturas, pequeños e inquietos
corazones latiendo al compás del reloj de pared que monótono,
obsesivo, desgrana en el salón las horas. Pero a veces, en ocasiones,
ciertas noches se despierta uno súbitamente y escucha sobrecogido
esos nítidos pasos que resuenan por encima del tic tac del reloj de
pared y que en nada se parecen a la habitual pulsión de la casa,
pasos en las paredes, de abajo a arriba y de arriba a abajo, sobre el
techo, irregulares pasos que parecen avanzar hacia ti, acercarse pausadamente
a ti, y que se detienen sobre tu cabeza, justo encima, o
en el tabique que roza la cama, a escasos centímetros de tu cuerpo,
para escuchar tu respiración jadeante y nerviosa, entrecortada, y el
acelerado fluir de la sangre en tus venas... O se acompañan, los
pasos, de otros ruidos, cuerpos que se deslizan, que se arrastran,
que reptan, y arañazos estridentes en la pared... Ratas corriendo, tal
vez, o polillas que incuban en la oscuridad sus huevos... Cualquier
cosa puede ser en estos caserones de pueblo, con cámaras de aire
vacías, aislantes, entre los tabiques interiores y los gruesos muros de
adobe que delimitan el exterior. Cualquier cosa: gatas maullando como
bebés sobre el tejado o murciélagos batiendo sus alas membranosas
en la cuadra. Pero uno tiende siempre a pensar lo peor cuando en las
noches de insomnio escucha esos pasos, ratas, merodeadores o insectos
acechando tras los tabiques, esperando no se sabe qué ni por
qué... Tiende uno siempre a pensar lo peor porque el insomnio es
así, dado a fantasmagorías, creador infatigable de monstruos... Ratas
corriendo, quizás, o cualquier otra cosa... niños encerrados,
emparedados, llorando... manos amputadas que se abren camino...
Delirios nocturnos, por supuesto, divagaciones de una mente agotada,
necesitada de descanso y sueño, porque a decir verdad no
pueden ser más que ratones, los causantes, ratas o ratones y sus
crías, probablemente cientos, que se deslizan y arrastran por esas
cámaras de aire a las que no existe acceso. Habría que derribar alguna
pared interior para cerciorarnos de lo que allí pueda haber. Claro
que entonces habría que estar preparados, habría que tener calculado
y previsto de qué manera proceder, cómo enfrentarse a ellas, las
ratas, si es que en el mejor de los casos son realmente ratas lo que
se agita tras la pared. Podríamos utilizar entonces gatos, cepos, venenos
durante unos días, limpiar las cámaras en cuestión y volver a
levantar luego el tabique... Podríamos entonces serenarnos, podríamos
dormir al fin tranquilos... Sólo que a veces, por las noches, no
parecen de ratones ni ratas, esos pasos, sino de algo más grande y
pesado, pasos humanos, diría yo, si no fuera porque sé que nadie
puede entrar ahí, ni por el tejado ni por el sótano ni por el desván se
puede acceder a esas cámaras, de unos treinta centímetros de anchura,
cuya única finalidad es proteger el interior del frío... Cámaras
vacías, inhabitables, selladas... Sólo pueden ser por tanto insectos o
en todo caso ratas, las causantes, y sin embargo a veces esos pasos
parecen humanos, pasos de alguien aprisionado, comprimido, que
se arrastra lentamente y se dirige vacilante hacia nuestra habitación,
recorre ominosamente la casa hacia nuestro dormitorio y allí
se detiene, junto a nuestra cama, al otro lado, y nos escucha y araña
insistentemente la pared... Parecen pasos humanos y sin embargo
nadie puede entrar ahí, nadie puede sobrevivir ahí encerrado por
más que yo me empeñe en razonar lo contrario... Es la inteligencia,
la coordinación, la dirección de esos pasos lo que en realidad me
inquieta: por qué hacia nuestra habitación, por qué siempre de noche,
por qué invariablemente ese destino... Las ratas, creo, no se
comportan así. Aunque a decir verdad, tampoco los merodeadores
se comportan así... Nadie se comporta así, pero yo sigo escuchando
esos pasos... Por la noche, cuando mi mujer duerme, se dirigen lentamente
hacia nuestro dormitorio y allí se detienen, alguien o algo
nos controla, acecha, nos vigila desde el otro lado y no sé para qué
ni por qué... Claro que eso a ella no se lo puedo decir, esta vez no,
porque entonces sobrevendría de nuevo el terror, nos dominaría
seguramente el pánico y tendríamos que cambiar de vivienda otra
vez... Una vez más tendríamos que mudarnos de casa y seguramente
en la próxima nos pasará lo mismo, empezaríamos cualquier día a
escuchar ruidos, pasos tal vez, y poco a poco todo se poblaría de
sombras, se tornaría siniestro, extraño, hostil... Quizás los ruidos,
los merodeadores, los pasos estén dentro de mí, en lo profundo, al
interior, y sea yo el que al fin y al cabo se los haga escuchar a ella,
pasos y ruidos que no existen y que sólo nosotros dos escuchamos...
Quizá esta vez sean sólo ratas, las causantes, y pura y simple
sugestión, sobreexcitación, cansancio, fatiga... Sólo eso. Así que no
debemos precipitarnos, tampoco, mejor considerar esos ruidos simples
ruidos y esos pasos simples pasos, ratas corriendo tal vez, en
lugar de sacar de quicio las cosas y forzar de nuevo otro traslado...
No puede uno cambiar de vivienda sólo por eso y pese a todo
nosotros lo hemos hecho ya, hemos cambiado de casa por escuchar
susurros, pasos, ruidos, y por sentirnos dentro asfixiados, descorazonados,
vacíos... Pero no siempre se puede seguir así, no siempre
se puede cambiar de vivienda, mudarse sólo por escuchar ruidos, a
algún sitio alguna vez hay que llegar... Mejor quedarse, no decir
nada, no hablar del tema y esperar. Porque no obstante es pese a
todo muy probable que sean solamente ratas, las culpables, y abriendo
algún tabique, el de nuestra habitación tal vez, podamos terminar
con ellas, eliminarlas, zanjar el asunto, y podamos asimismo
serenarnos, relajarnos y dormir al fin tranquilos...
Blog personal de autor: http://mividaenlapenumbra-vinaliatrippers.blogspot.com/