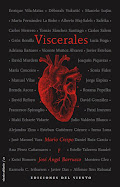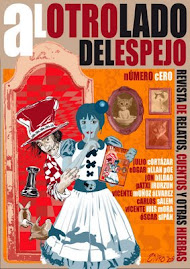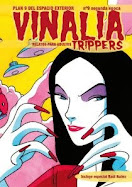CRISTAL ESMERILADO
"...casi en contra de mi voluntad y como estimulado por el deber de completar con la vista lo que he intuido por el oído, me he puesto a observar la escena desde el resquicio de la puerta..." Alberto Moravia, El hombre que mira.
No hay peor momento que el anochecer para arribar de un viaje.
Es bajo el influjo de esa luz mórbida donde se apagan las emociones de la jornada y resplandecen todos los miedos, chirrían como vidrios en nuestras plantas antiguos fantasmas que creíamos sofocados, se endurecen las certezas como una piedra que nos ha de llevar al fondo; añoramos entonces hogares y vidas pasadas, a nuestros padres muertos, a las parejas condenadas y a las amantes que no pasaron de serlo.
Si el viaje es de retorno a una ciudad conocida se afean todos los síntomas; acuden a recibirnos los que habitaron allí con nosotros, los que compartieron una vida pasada que se nos presenta con sus mejores galas, se agigantan virtudes discretas de aquel tiempo y se achican las miserias y pecados con que nos confundieron; no hay maleta con más lastre que el pasado, somos sólo fatiga al anochecer de este viaje, tristes esclavos del recuerdo.
Hacen cerco en sus fachadas sepia las primeras luces de Lisboa; me palpo el pecho, dicen que las heridas del muerto se abren y sangran a la vista del asesino; con las ciudades en las que vivimos debe suceder lo mismo, acude el recuerdo a recoger nuestro equipaje a la estación, o muchas veces ya antes, como ahora que bordeamos el Tajo y ya se adivina la presencia de la ciudad, aparecen las urbanizaciones más proletarias, las mismas que descubrí con curiosidad la primera vez que llegué, las carreteras concurridas que van hacia el norte, son las mismas por las que huíamos del centro en aquellos sábados enervados, saciados de salitre y saliva. A lo lejos la línea de cables del puente y una catenaria de utilitarios humildes cruzando el Veinticinco de Abril, focos que susurran al oído que mientras esté allí no me van a soltar los recuerdos, que harán presa de mí los vestigios morbosos de mi plenitud sexual, los instantes frívolos y también los más dulces, los de los últimos meses aúllan detrás como reses de matadero. Me duelen como la resaca de mis últimas veladas en Lisboa, cuando parecía que se acababa el mundo, aquellas noches que hinchan como el cuello de un ave las velas negras de mi nostalgia.
Hubiera preferido otra estación, Santa Apolonia o la Gare de Oriente, cerca de la Expo, no en el Rossío, allí no podría ampararme la noche; ellos esperaban, los vería sólo con cruzar el arco de herradura, y si no llegaran acudiría una niebla tricotada con su aliento, mal asunto, me envolvería y repetiría a cada paso con su lengua de chiribita, ¿por qué no te quedaste aquí, con nosotros? ¿no eras acaso feliz? ¿de qué te ha servido tanta aventura? ¿porqué te fuiste? ¿no ves?, nosotros seguimos iguales.
Fantasmas o ausencias iba a ser la estación su escenario, y aquella certeza hizo más acalorada la espera, anochecía bajo un cielo de conchas líquidas, tan sucio como las aguas en que se reflejaba el convoy. De tanto en tanto temblaba el suelo con el trantrán lento de puentes, se arrastraba el convoy por la ribera sur del río, aplastando rieles oxidados, se ahogaba como esos viejos que salen a correr y llegan sin resuello, esos abuelos que hacen sufrir a sus nietos; con aquel convoy igual, se le hacía largo el trayecto, silbaba exhausto al pasar arrabales llenos de uralitas y desguaces de coches. Miré con más atención por la ventanilla; había fluorescentes morados y amarillos, los restaurantes de Cacilhas, alguna farola torcida se acercaba al río a limpiarse su cara, un rostro de luz ártica que alumbraba unas barcas, aquellas que había atrapado el estiaje del río.
Como imaginaba me aguardaban en un taxi frente a la estación de Restauradores. Mònica había venido con Sabi, su eterna compañera de juergas con la que nunca llegué a intimar, estaban deslumbrantes los dos, ella con el pelo alisado y un rojo más lucido que nunca, las expresiones sin mella tras diez años, igual que si exhumara los tiempos del piso de Almirante Reis... Poco antes la había conocido en el Barrio Alto y me dijo que no solía bailar con chicos más altos que ella, yo tampoco con chicas tan guapas, se echó a reír y me anotó el teléfono en un chivato de Camel; al día siguiente la busqué por todo Setúbal, jugaba cuando llegué al futbolín, le cambió la cara como también le mudó al otro chico, un amigo lánguido con el que volví a tropezar otras veces, una compañía de vaivén, un reserva que siempre soñó con acceder al estatus de amante.
Mónica, la misma mirada entonces que ahora, las venitas rojas rasgando la pureza glacial de tus iris, junto a ella Sabi, melosa y cruel, siempre atenta a torpedear cualquier vestigio de complicidad, antaño cumpliste bien tu cometido, como lo intentas ahora insistiendo en que vaya con vosotras a una discoteca de las Docas, reiríamos mucho, estaba lleno de paletos, como los pesados de los que antaño las liberábamos cuando había que volver a casa... Pero no, pronto se rompería todo, aquella visión tenía tacto de cristal fino, lo dejaríamos así, no me gustaría ver como os desvanecéis, me miraron extraño, hacía diez años que no nos veíamos, no me apetece ir allí, insistí, en la rua dos Fanqueiros, casi tocando la plaza Comercio. Llovía al bajar del taxi, ¿volveremos a vernos?, seguían hablando entre ellas y sólo Mónica se volvió para susurrarme algo, un suspiro que no acerté a entender, no oía nada, el taxi cerró las puertas y se puso en marcha, ni el taconeo del diesel consiguió apagar sus risas, eterna frivolidad avenida abajo, hacia las Docas, hacia la nebulosa más profunda de mi memoria.
Bajé confundido, sin saber si había estado en el taxi con alguien o era la añoranza que me jugaba una mala pasada. Despertaba ahora frente al timbre ajedrez de la Pensão Alegría, blanco el pezón y negra la aureola, gastada su piel de tantas yemas; me abrieron con un timbrazo y subí los dos tramos de escalones con una barandilla de madera oscura, todo parecía escarchado, venido a menos, como esos comercios que se van quedando anticuados; el rodapié algo más despintado, y el mobiliario y el moño de la señora Úrsula un poco más tronados. Dentro todo me era igualmente familiar; aquí pasé los primeros dos meses, sin conocer a nadie, un tiempo rico en emociones, con los sentido siempre abiertos, limpios como los de un niño de teta. Me saluda sin afecto la señora y me da la misma habitación, no me pregunta qué hago aquí, se le escapa una sonrisa de cumplido, no muy limpia, acabó un poco enfadada por lo de la muerte de su padre, don Ricardo, yo todavía andaba por Lisboa pero no quise ir... Casi no lo recordaba pero ella me la guarda; es malo aguantar los rencores encerrados, doña, esa sonrisa hipócrita hará que esos enconos se avergüencen, como todos los sentimientos menores los rencores son tímidos, se esconden y la irán envenenando, doña Úrsula, dentro del cuerpo los humores se van aislando y viven poco, se agrian y los arrastra la sangre... le acabarán enfermando, luego más tarde emergen, son unas fiebres o una tos inoportuna, un ictus terrible le helará el aliento y no habrá entonces coñac que lo remedie.
Tendría que haberlo hablado antes con doña Úrsula, yo apreciaba a su padre, don Ricardo fue el primero que me abrió la puerta de esta pensión y también la primera persona que conocí en esta ciudad, yo venía como ahora, revenido de frío y cansancio, andando de la estación de Martim Moniz con la mochila a cuestas, él me enseñó el cuarto, ¿se va a quedar mucho tiempo?, y yo le devolví un no sé, el se rió con ganas, pues mire hijo le explicaré una historia, allí delante, y me señaló una fachada negra como el hollín enfrente de la pensión, allí vivió un hombre desgraciado, era joven como usted, quiso toda su vida ser poeta y a lo máximo que llegó fue a llevar con el negocio de su padre. Se llamaba Cesário Verde y murió de tuberculosis con treinta años... bonito recibimiento aquel de don Ricardo... Pasé toda la noche dándole vueltas a la historia de aquel poeta desconocido, llovía con rabia y repicaba el tejado, debió coger la enfermedad por aquella humedad maldita que parecía pudrir toda la casa, toda la ciudad, llovía desde hacía tiempo, debía ser la misma lluvia entonces que ahora porque el verdín todavía sigue entre las tejas, me moría aquellos días, me despertaba a cada instante la tos, sería por la maldición de Verde, quizá me crecía el verdín en el pecho, pensé. Siempre que volví a por aquella calle me acordé de lo que me dijo el viejo, miraba aquella casa con respeto, recordaba la fiebre que pasé durante dos días, las noches de lluvia, como la de ahora, parece que no ha parado de llover desde que llegué, hoy, ayer, bajo las mismas mantas abrasadas de lavadoras.
Palpo su tela endurecida, estas ropas desteñidas albergaron también a los que llamaba los amantes furtivos, nada muy romántico, eran enredos rutinarios, casi obligatorios, buscaban dar calor a sus vidas enmohecidas, grises empleados de los bancos ellos y secretarias de las aseguradoras de la rúa Aurea ellas, los veía esconderse primero bajo los toldos, o en los veladores de la pequeña cafetería, luego a las tres justo en la puerta, los oía pared con pared, apenas tres cuartos de hora, penaron también entre estas sábanas, hubo rupturas y celos, una chica del Totta & Açores llamaba traidor entre sollozos a su amante. Era, en general, una pensión más bien dada a nostalgias y postraciones que a alegrías, por eso me pareció siempre chocante su nombre, porque la pensión Alegría es uno de los lugares más tristes de Lisboa, y no se ¿por qué he vuelto aquí?, ¿porqué no fui al hostal de Madame Santa o a las Docas con Mónica y Sabi?, estaría apartando a paletos como en los buenos tiempos, cuando empezaron las clases y llegaron las amistades luminosas, yo ya no estaba aquí, les conté que había vivido allí y se rieron mis nuevas compañías, es sórdido, yo no dormiría ni aunque me pagaran, y fue así como acabé en el hostal de Saldanha, a tiro de piedra de las facultades. Siempre oí decir que las lluvias de la primavera anticipan un verano hermoso y sin duda las dos estaciones que siguieron a aquel fueron las más notables de mi existencia.
Mucho tuvo que ver en aquella época de felicidad mi cambio al hostal de madame Santa, porque era madame y no señora o doña como quería que la llamaran, era curioso porque me enteré que solo había vivido una temporadita en Dijon, muy poco tiempo, de allí trajo un hijo que le salió traficante, su amor irreducible por los cigarrillos mentolados y cierta afectación en los gestos que a todos nos parecía ridícula. Era alta y vieja, se ribeteaba los párpados con un rimel verde y la ojera con un contorno dorado, trataba de ser estricta, me dejó muy claro al alquilar el cuarto que no se podía fumar en las habitaciones, allí solo podía fumar ella y yo tendría que abrir la ventana que daba al patio de luces si quería pegarle a un pitillo. Siempre me pareció la Madame una anciana lasciva y maliciosa por lo que nunca respondía a sus miradas e insinuaciones.
Recuerdo bien nuestro patio de luces, allí daba mi única ventana y morían la mayoría de los cuartos; tenía al menos cinco plantas, las mismas que la pensión, y de los pisos superiores solían llegar sonidos infectos, reverberados en mil huecos cornisas y tuberías. También caían a menudo los cigarrillos lanzados de todas las habitaciones, había un poso en el fondo del patio de botellas de plástico, papeles y preservativos de cursos anteriores... Asomado a este fondo de inmundicia pasé las primeras tarde en Saldaña, con una pierna en el quicio de la ventana y otra dentro, leyendo a Andrade o Valente, pensando si también enfermaría como Verde de tanto respirar de aquel vertedero, a menudo me preguntaba qué hacía en Lisboa, mirando por aquella ventana, aguardaba tal vez un acontecimiento fatídico que lo revolucionara todo, que asomara alguno los que lanzaban los cigarros desde los pisos altos, un amigo de la juerga y la borrachera que me enseñara una vida nueva y divertida, o una chica, ¿por qué no?, podía llamar la atención de alguna de las que me había cruzado en la entrada del hostal, ver la sonrisa limpia de cualquiera de las que intuía que podían ser mis amantes, sabía que apretaban en sus labios las boquillas que veía caer carbonizadas, docenas durante tardes enteras, drogado por el sopor del la rutina.
Con el paso de los días se endureció mi pose en la ventana, intentaba ahora adoptar un aire inicuo, desvaído, un abandono sáfico que debía prender de aquella que pudiera asomar. Liquidaba uno tras otro los Ducados que me llegaban en los paquetes semanales, con galletas y fiambres que siempre tiraba, pero seguía inquieto, con mi atención en un punto que llamaba ahora mi atención. Era arriba, en una de las ventanas del tercer piso, a mi derecha, reparé que en ese lado era donde algunos cuartos tenían la ducha y pronto pasó a ser mi principal entretenimiento, y digo principal porque no había entonces otro, seguía solo en una ciudad extraña, sin amigos, maldiciendo de continuo mi carrera, era demasiado técnica, muy masculina y aburrida, eran otros, los de Humanidades, los que se divertían, los que conocían chicas de otros países y hacían en amor en las habitaciones contiguas, los oía bailar y reír hasta tarde mientras yo seguía arrastrando mis tardes como una carga fatigosa, encadenando un Ducados tras otro, alternando lecturas de Almeida Faria, Durrell o Miller con gruesos tomos de Delineación, con la única pasión de reconocer las figuras que se movían tras la ventana del tercero.
Llegué a sentirme en aquellos días un mirón compulsivo, la sublimación de todo lo que odiaba, luché pero era aquella una batalla perdida ya que mi voluntad y el instinto iban por caminos distintos; no podía alejar la vista de aquel juego de sombras, de vapores a veces cuando ventilaban, era inútil, volvía a la mesa y trataba de leer un rato, repasaba apuntes, pero de forma inevitable mi atención volvía a la ventana, a aquel mundo que me era ajeno y que se movía toscamente cincelado tras un cristal de esmeril.
De todas aquellas formas intuidas había una que llamaba especialmente mi atención, a tal punto llevó mi obcecación que conocía ya sus horarios: sabía fielmente que se duchaba por la mañana a las ocho y veinte, justo después de que lo hiciera una chica de pelo castaño que abría el agua caliente para hacer que el vapor lo velara todo. Recuerdo que aquel delirio debió durar unas tres semanas; hizo que perdiera o llegara tarde a muchas clases de primera hora y varios profesores me llamaron la atención por mis retrasos, debían achacarlo imagino a pereza, a que se me enredaban las sábanas como a tantos estudiantes extranjeros aunque en verdad debía madrugar más que la mayoría, entre ocho y veinte y la media estaba yo con exactitud kantiana en la ventana esperando a mi ninfa de piel de mármol. Era un ritual angustioso, había que aguardar unos minutos, abría la ventana y dejaba que se despejaran las brumas de la chica anterior. Deduje que se duchaba con agua tibia o fría, a tal punto llegaba casi la notaba temblar tras el cristal esmerilado, tenía la piel muy blanca, tanto como el universo añil que la rodeaba, el pecho grueso y pesado se vencía moroso, sus aureolas pendían como dos castañas gruesas, con divina cadencia... pese a lo blanco de su piel era muy oscuro el color de sus pezones, un bosquejo grueso de lápiz bermejo sobre sepia, apenas intuía el resto ya que los diminutos recortes del cristal me dejaban un desdibujado bosquejo del cuerpo, el pelo panocha, las caderas anchas y claras, cándida y voluptuosa como una bacante de Dante Gabriel Rossetti.
Devorado por aquella pasión pensé que lo mejor que podía hacer era disimular mi deseo, esconder la mirada ansiosa tras un porte airado; imaginaba que si se reparaba en ello podía olvidarme de conocer a alguien, mi nombre estaría señalado y debería abandonar aquel hostal... con estos pensamientos dejaba pasar la tarde, languidecía reclinado en aquel poyo que manchaba mis pantalones de yeso. Iba decayendo septiembre y con él las horas de tarde, cada vez se encendía antes la luz de los cuartos y cada vez tenía menos sentido mi presencia en la ventana. Hacía frío y las ráfagas de viento norte revolvían como un hocico una madriguera el estrecho patio de luces. De forma casi natural fui abandonando aquella malsana costumbre, fui normalizando mis hábitos y en cierta forma hallé de mis cuitas consuelo.
Coincidió todo aquello con mis primeras amistades serias, fue por casualidad, en la biblioteca de la Universidade Nova. Formamos pronto un grupo que entonces me pareció casi ideal; elevado y promiscuo, ahora ya tenía muchas tardes ocupadas, conocí a chicas y en todas busqué siquiera un reflejo de aquel cuerpo, Cathy, María, un débil hálito de aquella textura estaba también en el tejido de la fría Debi, al extender mis manos sobre ellas me alumbraba un deseo hermano al que sentía con aquella figura del cuarto de baño. No, nunca olvidé aquel cuerpo quebrado por los taladros del cristal esmerilado, se me antojaban todas mis amantes pálidas representaciones de aquel primer deseo, alivios de una codicia insatisfecha, igual con Mónica en los días de Almirante Reis como con Jutta cuando dejé Lisboa, siempre busqué aquel cuerpo primero en otros cuerpos.
No debí volver nunca aquí; es un campo yermo, no queda nada que no sea yo de mi pasado; el recuerdo no son más que olvidos, menciones imprecisas, deseos, cachivaches ya oxidados que hay que desenterrar con las uñas hasta que cedemos porque nos duelen. No vendrá Mònica a buscarme, quedara eternamente con Sabi en alguna discoteca de las Docas, quedará cristalizada y será entonces una clepsidra en la burbuja de alguna mañana pasada, como en los tiempos de Almirante Reis, cuando temblaba su piel blanca entre racimos de sábanas caídas. Si siguiera aquí sólo me quedaría perder el sentido, correr hacia Saldaña y hospedarme de nuevo donde madame Santa, volver a mi ventana y tratar de aventar rescoldos apagados, olfatear aquellas paredes como si fuera perro, ir ya de día a la puerta de la Universidade Nova, ver si encontraba algo de mis antiguas amantes en otros rostros huraños.
Fue una bella estación aquella, una “bella estate” de Pavese; nos las prometíamos muy felices pero la vida es rácana y suele darnos menos de lo que soñamos. La última vez que hablé por teléfono con Mònica estaba de au-pair en Bruselas, luego supe que vivía con Manuel, el tipo del futbolín, su perrito faldero de tristes miradas. Luego vino la nada, el tiempo nos fue separando como chalupas batidas por el oleaje, no supe más de ella, como tampoco de la fría Debi, Cathy o María, nos fuimos hundiendo todos en un mar embravecido, éramos náufragos que va separando el temporal, leños que cogen peso embrutecidos hasta que de un golpe de mar se hunden. Qué agrios nos han hecho estos años a todos, volver a una ciudad conocida es una mal viaje, hiede el pasado como la hiel, se diría que la vida nos regurgita...
Nadie vendrá a despedirme, quizá el recuerdo de la chica del cristal, tintineando sus dedos en el vidrio repetirá una y otra vez en un hermético código telegráfico, ¿por qué no te quedaste aquí? ¿no eras acaso feliz? ¿de qué te ha servido tanta aventura?
Fernando Clemot, obtuvo el Premio Setenil al mejor libro de relatos publicado en 2009 con
Estancos de Chiado. Este cuento, obtenido de la revista
La siega (gracias), se ofrece a los lectores con la única intención de que conozcan un poco más la obra de
Fernando Clemot y valoren un libro que cuesta 10 euros y vale su peso en oro.
La fotografía de Lisboa es mía.




.jpg)









.jpg)