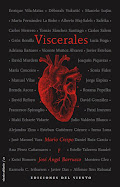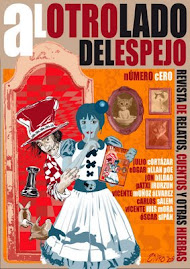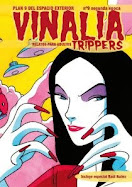martes, 31 de marzo de 2009
AC/DC en España
Ahora mismo están tocando en Barcelona. No puedo evitar recordar los 80, en el Canciller o en la sala Argentina, Rafa o Alfonso sujetándome las gafas mientras recorría la pista, hasta arriba de todo, bailando esta canción que a las 22:40 horas (horario germánico) estará sonando en el Palau.
Entonces, claro, estaba Bon.
Porque en los 80 eramos así
Pocos meses después, Bon Scott nos dejó y nació la leyenda.
La biblioteca imaginaria

LA BIBLIOTECA IMAGINARIA
Novedades a fecha 30/2009
- JOSÉ CRUZ CABRERIZO conversa en diferido con FLAVIA COMPANY
- Con la soga al cuello, de Flavia Company, reseña escrita por José Cruz Cabrerizo.
- La caza del carnero salvaje, de Haruki Murakami, reseña escrita por Cristina Monteoliva
- Alegato de un loco, de August Strindberg, reseña escrita por Raúl Rubio Millares.
- Contento del mundo, de José Sánchez Pedrosa, reseña escrita por Cristina Monteoliva.
sábado, 28 de marzo de 2009
John Cheever



John Cheever
Emecé editorial
Uno ha acabado de leer estos cuentos el 4 de marzo de 2008 y se siente satisfecho de haberlo hecho así. Echa la mirada atrás y es mucho lo que ha obtenido de las lecturas de estos relatos.
El retrogusto es intenso, y la cabeza está llena de imágenes. En ellas predominan las familias de clase media norteamericanas con pretensiones de llegar más arriba (pretensiones frustradas), los tipos con el vaso lleno de hielo y licor en la mano (utilícese el eufemismo cócteles), de secretos medio desvelados de puertas adentro. Y esas historias italianas, y esa mezcla de realismo social y fantasía, y ese narrar desde dentro y desde fuera a la vez.
Al parecer, no son todos los relatos (lástima) de Cheever, faltan otros muchos.
Al final del segundo tomo, Rodrigo Fresán hace, eso opina Uno, un estupendo análisis de los cuentos de Cheever. En él aparecen algunas afirmaciones sobre el cuento hechas por el propio autor. Uno se permite rescatar éstas, obtenidas de un artículo del mismo autor (Rodrigo Fresan):
«Un cuento o un relato es aquello que te cuentas a ti mismo en la sala de un dentista mientras esperas que te saquen una muela. El cuento corto tiene en la vida, me parece a mí, una gran función. Es, también, en un sentido muy especial, un eficaz bálsamo para el dolor: en un telesilla que te lleva a la pista de esquí y que se queda atascado a mitad de camino, en un bote que se hunde, frente a un doctor que mira fijo tus radiografías... Pasamos el tiempo esperando una contraorden para nuestra muerte y cuando no tienes tiempo suficiente para una novela, bueno, ahí está el cuento corto. El cuento es el motor que mantiene en movimiento tanto a la novela como a la poesía... Sus responsabilidades son mayores y más trascendentes. Estoy muy seguro de que, en el momento exacto de la muerte, uno se cuenta a sí mismo un cuento y no una novela», dijo y -en «Why I Write Short Stories», ensayo especialmente escrito para la revista Newsweek con motivo de la publicación y éxito de Cuentos y relatos- precisa: «¿Quién lee cuentos?, uno se pregunta, y me gusta pensar que los leen hombres y mujeres en salas de espera; que los leen en viajes aéreos transcontinentales en lugar de ver películas banales y vulgares para matar el tiempo; que los leen hombres y mujeres sagaces y bien informados quienes parecen sentir que la ficción narrativa bien puede contribuir a nuestra comprensión de unos y otros y, algunas veces, del confuso mundo que nos rodea. La novela, en toda su grandeza, exige, al menos, algún conocimiento de las unidades clásicas, que preservan ese lazo misterioso entre la estética y la moral; pero que esta antigüedad inexorable excluyera la novedad en nuestras formas de vida sería lamentable. Algunos conocemos esta novedad a través de La guerra de las galaxias, otros a través de la melancolía que sigue al error cometido por un jugador que no batea en las últimas entradas de un partido de béisbol. En la búsqueda de esta novedad, la pintura contemporánea parece haber perdido el lenguaje del paisaje y-mucho más importante- del desnudo. La música moderna se ha separado de aquellos ritmos profundamente enraizados en nuestra memoria, pero la literatura aún posee la narrativa -el cuento- y uno defendería esto con la propia vida. En los cuentos de mis estimados colegas -y en algunos míos- encuentro esas casas de verano alquiladas, esos amores de una noche, y esos lazos extraviados que desconciertan la estética tradicional. No somos nómadas, pero -sin embargo- subsiste más que una insinuación en el espíritu de nuestro gran país, y el cuento es la literatura del nómada».

Y el botón de muestra no podía ser otro que este magistral relato que auna crítica social y fantasía. Esta es una traducción anterior que no se desdibuja mucho de la que contiene el libro.
EL NADADOR
Era uno de esos domingos de mediados del verano, cuando todos se sientan y comentan:-Anoche bebí demasiado. –Quizá uno oyó la frase murmurada por los feligreses que salen de la iglesia, o la escuchó de labios del propio sacerdote, que se debate con su casulla en el vestiarium, o en las pistas de golf y de tenis, o en la reserva natural donde el jefe del grupo Audubon sufre el terrible malestar del día siguiente.-Bebí demasiado –dijo Donald Westerhazy.-Todos bebimos demasiado –dijo Lucinda Merrill.-Seguramente fue el vino –dijo Helen Westerhazy-. Bebí demasiado clarete.Esto sucedía al borde de la piscina de los Westerhazy. La piscina, alimentada por un pozo artesiano que tenía elevado contenido de hierro, mostraba un matiz verde claro. El tiempo era excelente. Hacía el oeste se dibujaba un macizo de cúmulos, desde lejos tan parecido a una ciudad –vistos desde la proa de un barco que se acercaba- que incluso hubiera podido asignársele nombre. Lisboa. Hackensack. El sol calentaba fuerte. Neddy Merrill estaba sentado al borde del agua verdosa, una mano sumergida, la otra sosteniendo un vaso de ginebra. Era un hombre esbelto –parecía tener la especial esbeltez de la juventud- y, si bien no era joven ni mucho menos, esa mañana se había deslizado por su baranda y había descargado una palmada sobre el trasero de bronce de Afrodita, que estaba sobre la mesa del vestíbulo, mientras se enfilaba hacia el olor del café en su comedor. Podía habérsele comparado con un día estival, y si bien no tenía raqueta de tenis ni bolso de marinero, suscitaba una definida impresión de juventud, deporte y buen tiempo. Había estado nadando, y ahora respiraba estertorosa, profundamente, como si pudiese absorber con sus pulmones los componentes de ese momento, el calor del sol, la intensidad de su propio placer. Parecía que todo confluía hacia el interior de su pecho. Su propia casa se levantaba en Bullet Park, unos trece kilómetros hacia el sur, donde sus cuatro hermosas hijas seguramente ya habían almorzado y quizá ahora jugaban a tenis. Entonces, se le ocurrió que dirigiéndose hacia el suroeste podía llegar a su casa por el agua.Su vida no lo limitaba, y el placer que extraía de esta observación no podía explicarse por su sugerencia de evasión. Le parecía ver, con el ojo de un cartógrafo, esa hilera de piscinas, esa corriente casi subterránea que recorría el condado. Había realizado un descubrimiento, un aporte a la geografía moderna; en homenaje a su esposa, llamaría Lucinda a este curso de agua. No le agradaban las bromas pesadas y no era tonto, pero sin duda era original y tenía una indefinida y modesta idea de sí mismo como una figura legendaria. Era un día hermoso y se le ocurrió que nadar largo rato podía ensanchar y exaltar su belleza.Se quitó el suéter que colgaba de sus hombros y se zambulló. Sentía un inexplicable desprecio hacia los hombres que no se arrojaban a la piscina. Usó una brazada corta, respirando con cada movimiento del brazo o cada cuatro brazadas y contando en un rincón muy lejano de la mente el uno-dos, uno-dos de la patada nerviosa. No era una brazada útil para las distancias largas, pero la domesticación de la natación había impuesto ciertas costumbres a este deporte, y en el rincón del mundo al que él pertenecía, el estilo crol era usual. Parecía que verse abrazado y sostenido por el agua verde claro era no tanto un placer como la recuperación de una condición natural, y él habría deseado nadar sin pantaloncitos, pero en vista de su propio proyecto eso no era posible. Se alzó sobre el reborde del extremo opuesto –nunca usaba la escalerilla- y comenzó a atravesar el jardín. Cuando Lucinda preguntó adónde iba, él dijo que volvía nadando a casa.Los únicos mapas y planos eran los que podía recordar o sencillamente imaginar, pero eran bastante claros. Primero estaban los Graham, los Hammer, los Lear, los Howland y los Crosscup. Después, cruzaba la calle Ditmar y llegaba a la propiedad de los Bunker, y después de recorrer un breve trayecto llegaba a los Levy, los Welcher y la piscina pública de Lancaster. Después estaban los Halloran, los Sachs, los Biswanger, Shirley Adams, los Gilmartin y los Clyde. El día era hermoso, y que él viviera en un mundo tan generosamente abastecido de agua parecía un acto de clemencia, una suerte de beneficencia. Sentía exultante el corazón y atravesó corriendo el pasto. Volver a casa siguiendo un camino diferente le infundía la sensación de que era un peregrino, un explorador, un hombre que tenía un destino; y además sabía que a lo largo del camino hallaría amigos: los amigos guarnecerían las orillas del río Lucinda.Atravesó un seto que separaba la propiedad de los Westerhazy de la que ocupaban los Graham, caminó bajo unos manzanos floridos, dejó tras el cobertizo que albergaba la bomba y el filtro, y salió a la piscina de los Graham.-Caramba, Neddy –dijo la señora Graham-, qué sorpresa maravillosa. Toda la mañana he tratado de hablar con usted por teléfono. Venga, sírvase una copa. –Comprendió entonces, como les ocurre a todos los exploradores, que tendría que manejar con cautela las costumbres y las tradiciones hospitalarias de los nativos si quería llegar a buen destino. No quería mentir ni mostrarse grosero con los Graham, y tampoco disponía de tiempo para demorarse allí. Nadó la piscina de un extremo al otro, se reunió con ellos al sol y pocos minutos después lo salvó la llegada de dos automóviles colmados de amigos que venían de Connecticut. Mientras todos formaban grupos bulliciosos él pudo alejarse discretamente. Descendió por la fachada de la casa de los Graham, pasó un seto espinoso y cruzó una parcela vacía para llegar a la propiedad de los Hammer. La señora Hammer apartó los ojos de sus rosas, lo vio nadar, pero no pudo identificarlo bien. Los Lear lo oyeron chapotear frente a las ventanas abiertas de su sala. Los Howland y los Crosscup no estaban en casa. Después de salir del jardín de los Howland, cruzó la calle Ditmar y comenzó a acercarse a la casa de los Bunker; aun a esa distancia podía oírse el bullicio de una fiesta.El agua refractaba el sonido de las voces y las risas y parecía suspenderlo en el aire. La piscina de los Bunker estaba sobre una elevación, y él ascendió unos peldaños y salió a una terraza, donde bebían veinticinco o treinta hombres y mujeres. La única persona que estaba en el agua era Rusty Towers, que flotaba sobre un colchón de goma. ¡Oh, qué bonitas y lujuriosas eran las orillas del río Lucinda! Hombres y mujeres prósperos se reunían alrededor de las aguas color zafiro, mientras los camareros de chaqueta blanca distribuían ginebra fría. En el cielo, un avión de Haviland, un aparato rojo de entrenamiento, describía sin cesar círculos en el cielo mostrando parte del regocijo de un niño que se mece. Ned sintió un afecto transitorio por la escena, una ternura dirigida hacia los que estaban allí reunidos, como si se tratara de algo que él pudiera tocar. Oyó a distancia el retumbo del trueno. Apenas Enid Bunker lo vio comenzó a gritar:-¡Oh, vean quién ha venido! ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Cuando Lucinda me dijo que usted no podía venir, sentí que me moría. –Se abrió paso entre la gente para llegar a él, y cuando terminaron de besarse lo llevó al bar, pero avanzaron con paso lento, porque ella se detuvo para besar a ocho o diez mujeres y estrechar las manos del mismo número de hombres. Un barman sonriente a quien Neddy había visto en cien reuniones parecidas le entregó una ginebra con agua tónica, y Neddy permaneció de pie un momento frente al bar, evitando mezclarse en conversaciones que podían retrasar su viaje. Cuando temió verse envuelto, se zambulló y nadó cerca del borde, para evitar un choque con el flotador de Rusty. En el extremo opuesto de la piscina dejó atrás a los Tomlinson, a quienes dirigió una amplia sonrisa, y se alejó trotando por el sendero del jardín. La grava le lastimaba los pies, pero ése era el único motivo de desagrado. La fiesta se mantenía confinada a los terrenos contiguos a la piscina, y cuando ya estaba acercándose a la casa oyó atenuarse el sonido brillante y acuoso de las voces, oyó el ruido de un receptor de radio que provenía de la cocina de los Bunker, donde alguien estaba escuchando la retransmisión de un partido de béisbol. Una tarde de domingo. Se deslizó entre los automóviles estacionados y descendió por los límites cubiertos de pasto del sendero, en dirección a la calle Alewives. No deseaba que nadie lo viera en el camino, con sus pantaloncitos de baño pero no había tránsito, y Neddy recorrió la reducida distancia que lo separaba del sendero de los Levy, donde había un letrero indicando: PROPIEDAD PRIVADA, y un recipiente para The New York Times. Todas las puertas y ventanas de la espaciosa casa estaban abiertas, pero no había signos de vida, ni siquiera el ladrido de un perro. Dio la vuelta a la casa, buscando la piscina, y se dio cuenta de que los Levy habían salido poco antes. Habían dejado vasos, botellas y platitos de maníes sobre una mesa instalada hacia el fondo, donde había un vestuario o mirador adornado con farolitos japoneses. Después de atravesar a nado la piscina, consiguió un vaso y se sirvió una copa. Era la cuarta o la quinta copa, y ya había nadado casi la mitad de la longitud del río Lucinda. Se sentía cansado y limpio, y en ese momento lo complacía estar solo; en realidad, todo lo complacía.Habría tormenta. El grupo de cúmulos –esa ciudad- se había elevado y ensombrecido, y mientras estaba allí, sentado, oyó de nuevo la percusión del trueno. El avión de entrenamiento de Haviland continuaba describiendo círculos en el cielo. Ned creyó que casi podía oír la risa del piloto, complacido con la tarde, pero cuando se descargó otra cascada de truenos, reanudó la marcha hacia su hogar. Sonó el silbato de un tren, y se preguntó qué hora sería. ¿Las cuatro? ¿Las cinco? Pensó en la estación provinciana a esa hora, el lugar donde un camarero, con el traje de etiqueta disimulado por un impermeable, un enano con flores envueltas en papel de diario y una mujer que había estado llorando esperaban el tren local. De pronto comenzó a oscurecer; era el momento en que las aves de cabeza de alfiler parecen organizar su canto anunciando con un sonido agudo y reconocible del agua que caí de la copa de un roble, como si allí hubiesen abierto un grifo. Después, el ruido de fuentes se repitió en las coronas de todos los árboles altos. ¿Por qué le agradaban las tormentas? ¿Qué sentido tenía su excitación cuando la puerta se abría bruscamente y el viento de lluvia se abalanzaba impetuoso escaleras arriba? ¿Por qué la sencilla tarea de cerrar las ventanas de una vieja casa parecía apropiada y urgente? ¿Por qué las primeras notas cristalinas de un viento de tormenta tenían para él el sonido inequívoco de las buenas nuevas, una sugerencia de alegría y buen ánimo? Después, hubo una explosión, olor de cordita, y la lluvia flageló los farolitos japoneses que la señora Levy había comprado en Kioto el año anterior, ¿o quizá era incluso un año antes?Permaneció en el jardín de los Levy hasta que pasó la tormenta. La lluvia había refrescado el aire, y él temblaba. La fuerza del viento había despejado de sus hojas rojas y amarillas a un arce y las había dispersado sobre el pasto y el agua. Como era mediados del verano seguramente el árbol se agostaría, y sin embargo Ned sintió una extraña tristeza ante ese signo otoñal. Flexionó los hombros, vació el vaso y caminó hacia la piscina de los Welcher. Para llegar necesitaba cruzar la pista de equitación de los Lindley, y lo sorprendió descubrir que el pasto estaba alto y todas las vallas aparecían desarmadas. Se preguntó si los Lindley habían vendido sus caballos o se habían ausentado todo el verano y habían dejado en una pensión los animales. Le pareció recordar haber oído algo acerca de los Lindley y sus caballos, pero el recuerdo no era claro. Continuó caminando, descalzo sobre el pasto húmedo, hacia la casa de los Welcher, donde descubrió que la piscina estaba seca.La ausencia de este eslabón en su cadena acuática lo decepcionó de un modo absurdo, y se sintió como un explorador que busca una fuente torrencial y encuentra un arroyo seco. Se sintió desilusionado y desconcertado. Era costumbre salir durante el verano, pero nadie vaciaba nunca sus piscinas. Era evidente que los Welcher se habían marchado. Los muebles de la piscina estaban plegados, apilados y cubiertos con fundas. El vestuario estaba cerrado con llave. Todas las ventanas de la casa estaban cerradas, y cuando dio la vuelta a la vivienda en busca del sendero que conducía a la salida vio un cartel que indicaba EN VENTA clavado a un árbol. ¿Cuándo había oído hablar por última vez de los Welcher…?; es decir, ¿cuándo había sido la última vez que él y Lucinda habían rechazado una invitación a cenar con ellos? Le parecía que hacía apenas una semana, poco más o menos. ¿La memoria le estaba fallando, o la había disciplinado tanto en la representación de los hechos ingratos que había deteriorado su propio sentido de la verdad? Ahora, oyó a lo lejos el ruido de un encuentro de tenis. El hecho lo reanimó, disipó sus aprensiones y pudo mirar con indiferencia el cielo nublado y el aire frío. Era el día que Neddy Merrill atravesaba nadando el condado. ¡El mismo día! Atacó ahora el trecho más difícil.
Si ese día uno hubiera salido a pasear para gozar de la tarde dominical quizá lo hubiera visto, casi desnudo, de pie al borde la Ruta 424, esperando la oportunidad de cruzar. Quizá uno se preguntaría si era la víctima de una broma pesada, si su automóvil había sufrido su desperfecto o si se trataba sencillamente de un loco. De pie, descalzo, sobre los montículos al costado de la autopista –latas de cerveza, trapos viejos y cámaras reventadas- expuesto a todas las burlas, ofrecía un espectáculo lamentable. Al comenzar, sabía que ese trecho era parte de su trayecto –había estado en sus mapas-, pero al enfrentarse a las hileras del tránsito que serpeaban a través de la luz estival, descubrió que no estaba preparado. Provocó risas y burlas, le arrojaron un envase de cerveza, y no podía afrontar la situación con dignidad ni humor. Hubiera podido regresar, volver a casa de los Westerhazy, donde Lucinda sin duda continuaba sentada al sol. No había firmado nada, jurado ni prometido nada, ni siquiera a sí mismo. ¿Por qué, creyendo, como era el caso, que todas las formas de obstinación humana eran asequibles al sentido común no podía regresar? ¿Por qué estaba decidido a terminar su viaje aunque eso amenazara su propia vida? ¿En qué momento esa travesura, esa broma, esa suerte de pirueta había cobrado gravedad? No podía volver, ni siquiera podía recordar claramente el agua verdosa de los Westerhazy, la sensación de inhalar los componentes del día, las voces amistosas y descansadas que afirmaban que ellos habían bebido demasiado. Después de más o menos una hora había recorrido una distancia que imposibilitaba el regreso.Un anciano que venía por la autopista a veinticinco kilómetros por hora le permitió llegar al medio de la calzada, donde había un refugio cubierto de pasto. Allí se vio expuesto a las burlas del tránsito que iba hacia el norte, pero después de diez o quince minutos pudo cruzar. Desde allí, tenía un breve trecho hasta el Centro de Recreación, que estaba a la salida del pueblo de Lancaster, donde había unas canchas de balonmano y una piscina pública.El efecto del agua en las voces, la ilusión de brillo y expectativa era la misma que en la piscina de los Bunker, pero aquí los sonidos eran más estridentes, más ásperos y más agudos, y apenas entró en el recinto atestado tropezó con la reglamentación “TODOS LOS BAÑISTAS DEBEN DARSE UNA DUCHA ANTES DE USAR LA PISCINA. TODOS LOS BAÑISTAS DEBEN USAR LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN”. Se dio una ducha, se lavó los pies en una solución turbia y acre y se acercó al borde del agua. Hedía a cloro y le pareció un fregadero. Un par de salvavidas apostados en un par de torrecillas tocaban silbatos policiales, aparentemente con intervalos regulares, y agredían a los bañistas por un sistema de altavoces. Neddy recordó añorante el agua color zafiro de los Bunker, y pensó que podía contaminarse –perjudicar su propio bienestar y su encanto- nadando en ese lodazal, pero recordó que era un explorador, un peregrino, y que se trataba sencillamente de un recodo de aguas estancadas del río Lucinda. Se zambulló, arrugando el rostro con desagrado, en el agua clorada y tuvo que nadar con la cabeza sobre el agua para evitar choques, pero aun así lo empujaron, lo salpicaron y zarandearon. Cuando llegó al extremo menos profundo, ambos salvavidas estaban gritándole:-¡Eh, usted, el que no tiene placa de identificación, salga del agua!Así lo hizo, pero no podían perseguirlo, y atravesó el hedor de aceite bronceador y cloro, dejó atrás la empalizada y fue a las pistas de balonmano. Después de cruzar el camino entró en el sector arbolado de la propiedad de los Halloran. No se había desbrozado el bosque, y el suelo fue traicionero y difícil hasta que llegó al jardín y el seto de hayas recortadas que rodeaban la piscina.Los Halloran eran amigos, y una pareja anciana muy adinerada que parecía regodearse con la sospecha de que podían ser comunistas. Eran entusiastas reformadores, pero no comunistas, y sin embargo cuando se los acusaba de subversión, como a veces ocurría, el incidente parecía complacerlos y excitarlos. El seto de hayas era amarillo, y nadie supuso que estaba agostado, como el arce de los Levy. Dijo “Hola, hola”, para avisar a los Halloran que se acercaba, para moderar su invasión de la intimidad del matrimonio. Por razones que el propio Neddy nunca había llegado a entender, los Halloran no usaban trajes de baño. A decir verdad, no eran necesarias las explicaciones. Su desnudez era un detalle de la inflexible adhesión a la reforma, y antes de pasar la abertura del seto Neddy se despojó cortésmente de sus pantaloncitos.La señora Halloran, una mujer robusta de cabellos blancos y rostro sereno, estaba leyendo el Times. El señor Halloran estaba extrayendo del agua hojas de haya con una barredera. No parecieron sorprendidos ni desagradados de verlo. La piscina de los Halloran era quizá la más antigua de la región, un rectángulo de lajas alimentado por un arroyo. No tenía filtro ni bomba, y sus aguas mostraban el oro opaco del arroyo.-Estoy nadando a través del condado –dijo Ned.-Vaya, no sabía que era posible –exclamó la señora Halloran.-Bien, vengo de la casa de los Westerhazy –afirmó Ned-. Unos seis kilómetros.Dejó los pantaloncitos en el extremo más hondo, caminó hacia el extremo contrario y nadó el largo de la piscina. Cuando salía del agua oyó la voz de la señora Halloran que decía:-Neddy, nos dolió muchísimo enterarnos de sus desgracias.-¿Mis desgracias? –preguntó Ned-. No sé de qué habla.-Bien, oímos decir que vendió la casa y que sus pobres niñas…-No recuerdo haber vendido la casa –dijo Ned-, y las niñas están allí.-Sí –suspiró la señora Halloran-. Sí… -Su voz impregnó el aire de una desagradable melancolía y Ned habló con brusquedad-. Gracias por permitirme nadar.-Bien, que tenga un buen viaje –dijo la señora Halloran.Después del seto, se puso los pantaloncitos y se los ajustó. Los sintió sueltos, y se preguntó si en el curso de una tarde podía haber adelgazado. Tenía frío y estaba cansado, y los Halloran desnudos y sus aguas oscuras lo habían deprimido. El esfuerzo era excesivo para su resistencia, pero ¿cómo podía haberlo previsto cuando se deslizaba por la baranda esa mañana y estaba sentado al sol, en casa de los Westerhazy? Tenía los brazos inertes. Sentía las piernas como de goma y le dolían las articulaciones. Lo peor era el frío en los huesos y la sensación de que quizá nunca volviera a sentir calor. Alrededor, caían las hojas y Ned olió en el viento el humo de leña. ¿Quién estaría quemando leña en esa época del año?Necesitaba una copa. El whisky podía calentarlo, reanimarlo, permitirle salvar la última etapa de su trayecto, renovar su idea de que atravesar nadando el condado era un acto original y valiente. Los nadadores que atravesaban el canal bebían brandy. Necesitaba un estimulante. Cruzó el prado que se extendía frente a la casa de los Halloran y descendió por un estrecho sendero hasta el lugar en que habían levantado una casa para su única hija, Helen, y su marido, Eric Sachs. La piscina de los Sachs era pequeña, y allí encontró a Helen y su marido.-Oh, Neddy –exclamó Helen-. ¿Almorzaste en casa de mamá?-En realidad, no –dijo Ned-. Pero en efecto vi a tus padres. –Le pareció que la explicación bastaba-. Lamento muchísimo interrumpirlos, pero tengo frío y pienso que podrían ofrecerme un trago.-Bien, me encantaría –dijo Helen-, pero después de la operación de Eric no tenemos bebidas en casa. Desde hace tres años.¿Estaba perdiendo la memoria y quizá su talento para disimular los hechos dolorosos lo inducía a olvidar que había vendido la casa, que sus hijas estaban en dificultades y que su amigo había sufrido una enfermedad? Su vista descendió del rostro al abdomen de Eric, donde vio tres pálidas cicatrices de sutura, y dos tenían por lo menos treinta centímetros de largo. El ombligo había desaparecido, y Neddy se preguntó qué podía hacer a las tres de la madrugada la mano errabunda que ponía a prueba nuestras cualidades amatorias, con un vientre sin ombligo, desprovisto de nexo con el nacimiento. ¿Qué podía hacer con esa brecha en la sucesión?-Estoy segura de que podrás beber algo en casa de los Biswanger –dijo Helen-. Celebran una reunión enorme. Puedes oírlos desde aquí. ¡Escucha!Ella alzó la cabeza y desde el otro lado del camino, atravesando los prados, los jardines, los bosques, los campos, él volvió a oír el sonido luminoso de las voces reflejadas en el agua.-Bien, me mojaré –dijo Ned, dominado siempre por la idea de que no tenía modo de elegir su medio de viaje. Se zambulló en el agua fría de la piscina de los Sachs y jadeante, casi ahogándose, recorrió la piscina de un extremo al otro-. Lucinda y yo deseamos muchísimo verlos –dijo por encima del hombro, la cara vuelta hacia la propiedad de los Biswanger-. Lamentamos que haya pasado tanto tiempo y los llamaremos muy pronto.
Cruzó algunos campos en dirección a los Biswanger y los sonidos de la fiesta. Se sentirían honrados de ofrecerle una copa, de buena gana le darían de beber. Los Biswanger invitaban a cenar a Ned y Lucinda cuatro veces al año, con seis semanas de anticipación. Siempre se veían desairados, y sin embargo continuaban enviando sus invitaciones, renuentes a aceptar las realidades rígidas y antidemocráticas de su propia sociedad. Eran la clase de gente que discutía el precio de las cosas en los cócteles, intercambiaba datos acerca de los precios durante la cena, y después de cenar contaba chistes verdes a un público de ambos sexos. No pertenecían al grupo de Neddy, ni siquiera estaban incluidos en la lista que Lucinda utilizaba para enviar tarjetas de Navidad. Se acercó a la piscina con sentimientos de indiferencia, compasión y cierta incomodidad, pues parecía que estaba oscureciendo y eran los días más largos del año. Cuando llegó, encontró una fiesta ruidosa y con mucha gente. Grace Biswanger era el tipo de anfitriona que invitaba al dueño de la óptica, al veterinario, al negociante de bienes raíces y al dentista. Nadie estaba nadando, y la luz del crepúsculo reflejada en el agua de la piscina tenía un destello invernal. Habían montado un bar, y Ned caminó en esa dirección. Cuando Grace Biswanger lo vio se acercó a él, no afectuosamente, como él tenía derecho a esperar, sino en actitud belicosa.-Caramba, a esta fiesta viene todo el mundo –dijo en voz alta- y también los intrusos.Ella no podía perjudicarlo socialmente… eso era indudable, y él no se impresionó.-En mi carácter de intruso –preguntó cortésmente-, ¿puedo pedir una copa?-Como guste –dijo ella-. No parece que preste mucha atención a las invitaciones.Le volvió la espalda y se reunió con varios invitados, y Ned se acercó al bar y pidió un whisky. El barman le sirvió, pero lo hizo bruscamente. El suyo era un mundo en que los camareros representaban el termómetro social, y verse desairado por un barman que trabajaba por horas significaba que había sufrido cierta pérdida de dignidad social. O quizá el hombre era nuevo y no estaba informado. Entonces, oyó a sus espaldas la voz de Grace, que decía:-Se arruinaron de la noche a la mañana. Tienen solamente lo que ganan. –Y él apareció borracho un domingo y nos pidió que le prestásemos cinco mil dólares… -Esa mujer siempre hablaba de dinero. Era peor que comer guisantes con cuchillo. –Se zambulló en la piscina, nadó de un extremo al otro y se alejó.La piscina siguiente de su lista, la antepenúltima, pertenecía a su antigua amante, Shirley Adams. Si lo habían herido en la propiedad de los Biswanger, aquí podía curarse. El amor –en realidad, el combate sexual- era el supremo elixir, el gran anestésico, la píldora de vivo color que renovaría la primavera de su andar, la alegría de la vida en su corazón. Habían tenido un asunto la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. No lo lograba recordar. Él había interrumpido la relación, que era quien prevalecía, y pasó el portón en la pared que rodeaba la piscina sin que su sentimiento fuese tan ponderado como la confianza en sí mismo. En cierto modo parecía que era su propia piscina, pues el amante, y sobre todo el amante ilícito, goza de las posesiones. La vio allí, los cabellos color de bronce, pero su figura, al borde del agua luminosa y cerúlea, no evocó en él recuerdos profundos. Pensó que había sido un asunto superficial, aunque ella había llorado cuando lo dio por terminado. Parecía confundida de verlo, y Ned se preguntó si aún estaba lastimada. ¿Quizá, Dios no lo permitiese, volvería a llorar?-¿Qué deseas? –preguntó.-Estoy nadando a través del condado.-Santo Dios. ¿Jamás crecerás?-¿Qué pasa?-Si viniste a buscar dinero –dijo-, no te daré un centavo más.-Podrías ofrecerme una bebida.-Podría, pero no lo haré. No estoy sola.-Bien, ya me voy.Se zambulló y nadó a lo largo de la piscina, pero cuando trató de alzarse con los brazos sobre el reborde descubrió que ni los brazos ni los hombros le respondían, así que chapoteó hasta la escalerilla y trepó por ella. Mirando por encima del hombro vio, en el vestuario iluminado, la figura de un joven. Cuando salió al prado oscuro olió crisantemos y caléndulas –una tenaz fragancia otoñal- en el aire nocturno, un olor intenso como de gas. Alzó la vista y vio que habían salido las estrellas, pero ¿por qué le parecía estar viendo a Andrómeda, Cefeo y Casiopea? ¿Qué se había hecho de las constelaciones de mitad del verano? Se echó a llorar.
Probablemente era la primera vez que lloraba siendo adulto y en todo caso la primera vez en su vida que se sentía tan desdichado, con tanto frío, tan cansado y desconcertado. No podía entender la dureza del barman o la dureza de una amante que le había rogado de rodillas y había regado de lágrimas sus pantalones. Había nadado demasiado, había estado mucho tiempo en el agua, y ahora tenía irritadas la nariz y la garganta. Lo que necesitaba era una bebida, un poco de compañía y ropas limpias y secas, y aunque hubiera podido acortar camino directamente, a través de la calle, para llegar a su casa, siguió en dirección a la piscina de los Gilmartin. Aquí, por primera vez en su vida, no se zambulló y descendió los peldaños hasta el agua helada y nadó con una brazada irregular que quizá había aprendido cuando era niño. Se tamboleó de fatiga de camino hacia la propiedad de los Clyde, y chapoteó de un extremo al otro de la piscina, deteniéndose de tanto en tanto a descansar con la mano aferrada al borde. Había cumplido su propósito, había recorrido a nado el condado, pero estaba tan aturdido por el agotamiento que no veía claro su propio triunfo. Encorvado, aferrándose a los pilares del portón en busca de apoyo, subió por el sendero de su propia casa.El lugar estaba a oscuras. ¿Era tan tarde que todos se habían acostado? ¿Lucinda se había quedado a cenar en casa de los Westerhazy? ¿Las niñas habían ido a buscarla, o estaban en otro lugar? ¿O habían convenido, como solían hacer el domingo, rechazar todas las invitaciones y quedarse en casa? Probó las puertas del garaje para ver qué automóviles había allí, pero las puertas estaban cerradas con llave y de los picaportes se desprendió óxido que le manchó las manos. Se acercó a la casa y vio que la fuerza de la tormenta había desprendido uno de los caños de desagüe. Colgaba sobre la puerta principal como la costilla de un paraguas; pero eso podía arreglarse por la mañana. La casa estaba cerrada con llave, y él pensó que la estúpida cocinera o la estúpida criada seguramente habían cerrado todo, hasta que recordó que hacía un tiempo que no empleaban criada ni cocinera. Gritó, golpeó la puerta, trató de forzarla con el hombro y después, mirando por las ventanas, vio que el lugar estaba vacío.
The New Yorker, 18 de julio de 1964.
jueves, 26 de marzo de 2009
miércoles, 25 de marzo de 2009
Bibliofagia, de Miguel Ángel Zapata

Un aperitivo de lo que vendrá.
Este micro pertenece a su libro Baúl de prodigios, editado por Traspiés en 2007.
Su nueva propuesta (al parecer cierra un microciclo) ya ha salido de imprenta.
Que ustedes lo gozen bien.
Bibliofagia
(o breve exaltación de la gula como arte bellísimo y vacuo)
Yo los libros los devoro. Con fruición. Kafka, Perec, Poe, Buzzati, Capote, Lorca, Zapata, Di Benedetto, Wilde, Cervantes, Walser, Beckett, Grass, Schulz, Cortázar, Faulkner, Queneau, Monterroso, Hrabal, Pynchon, Miller, Borges, Gombrowicz, Artaud, Ionesco, Cernuda, Gómez de la Serna...
Procedo así: un mordisquito en el lomo (sobrio Rioja acompañando las pastas duras, para la rústica cola o cerveza), luego la juntura cosida (digestiva, natural, fibra pura) o pegada (empacho dulzón, dispepsia flatulenta, mejor a los postres), y finalmente las hojas, una por una o en racimos negro sobre blanco, desde la dedicatoria hasta el delicioso hartazgo glotón del “Fin”.
Comencé en Alejandría (sólo el incendio detuvo mi voracidad bibliófaga) y no he parado hasta devastar cual Pantagruel las bibliotecas de medio mundo y parte de la otra mitad. Soy un analfabeto cerril y tengo tan poca imaginación que no sería capaz de escribir una sola línea, mucho menos de inventar una historia, propia o ajena. Nada de lo que como me aprovecha, e incluso he desarrollado una tendencia creciente a las digestiones plúmbeas (ni atiborrarme de bicarbonato me sirve de alivio) causadas por la ingesta de las obras, entre otros, de Pearl S. Buck y los poetas beatniks, sin haber leído ni una palabra de ellos.
Sólo me mueven la gula y el impagable gozo de saber que algún día toda la cultura del mundo estará a buen recaudo en mi panza libresca, que intelectuales y lectores famélicos del orbe todo darían su vida por rajar mi vientre de arriba abajo y meterse un último chute de literatura alimenticia mientras yo los observo con sorna, tal vez con lástima, con infinita conmiseración.
martes, 24 de marzo de 2009
Presentación de "Cazadores de letras", de Ana María Shua

Librería tres rosas amarillas
San Vicente Ferrer 34
915 228 108
http://www.blogger.com/www.tresrosasamarillas.com
La biblioteca imaginaria

Nueva entrega de este esfuerzo literario hecho en Granada. Ni que decir tiene que estoy deseando leer el libro de relatos Malas. Relatos de mujeres diabólicas
Novedades a fecha 23/3/2009
- RUBÉN GARCÍA CEBOLLERO estrena la sección RESEÑA CON ENTREVISTA con CODEX 10 y su autor, EDUARD PASCUAL.
- La funeraria, de Juan Luís Cano, reseña escrita por Cristina Monteoliva.
- Malas. Relatos de mujeres diabólicas, de Varios Autores, reseña escrita por José Cruz Cabrerizo
- Lo único que queda es el amor, de Agustín Fernández Paz, reseña escrita por Cristina Monteoliva.
miércoles, 18 de marzo de 2009
PARDAO, un cuento inédito

Otra ciudad solitaria. Otra tarde solitaria. Busca unos soportales que le protejan de la fina lluvia que cae eternamente. Saca la guitarra de su funda. Comienza a afinarla. La gente lo mira deprisa, de soslayo, con extrañeza, con incomprensión, sin parar. Contempla los adoquines mojados que reflejan el miedo y empieza a cantar.
Otra noche solitaria. Otra botella vacía. La lluvia de noviembre tamborilea sobre el cartón que vela sus sueños. Entre las últimas risas y las toses de la mañana, entre los zapatos que se arrastran y los taconeos rápidos del alba, entre la incomprensible línea que separa los días logra dormir.
No es demasiado joven para llorar, ni demasiado viejo para abandonar cuando una mujer le deja tirado. No es demasiado joven para mentir, ni demasiado viejo para preocuparse cuando piensa en su futuro.
Sabe lo que quiere hacer. Hace lo que quiere. Viaja de ciudad en ciudad. Se deja llevar por los camioneros que marcan su destino. Canta. Canta canciones de desamor, canta a amores perdidos, canta saudades con aroma a musgo que guarda dentro de su alma. Vive así. Sin tomar una decisión. Confía en su hado.
A veces piensa que debería cambiar. Dejar las carreteras solitarias, las otras nuevas ciudades solitarias. A veces mira las ciudades que deja atrás como los marineros miran el puerto que abandonan. A veces tiene, y no lo sabe, nostalgia.
No es demasiado joven como para soñar, ni demasiado viejo como para olvidar cuando intenta recordar donde está la línea de salida. No es demasiado joven como para darse cuenta, ni demasiado viejo para apresurarse cuando piensa en cambiar de vida.
Mientras tanto sólo quiere viajar. De ciudad en ciudad. Sintiéndose libre como un Dios. Con el aire golpeándole en el rostro. Cantando canciones tristes. Solo. Al borde de la carretera. Mojado. Con el dedo al aire y su guitarra detrás.
Texto: Esteban Gutiérrez Gómez
(otra versión del "Ride on" de AC/DC)
Foto de Aldo RnR. Gracias.
lunes, 16 de marzo de 2009
La Biblioteca Imaginaria

LA BIBLIOTECA IMAGINARIA
Novedades a fecha 16/3/2009
- RAÚL RUBIO MILLARES conversa en diferido con HIPÓLIGO G. NAVARRO
- El pez volador. Antología de cuentos, de Hipólito G. Navarro, reseña escrita por Raúl Rubio Millares.
- Escrutaba la locura en busca de la palabra, el verso, la ruta, de Charles Buwoski, reseña escrita por Sergio Rojas García
- Submáquina, de Esther García Llovet, reseña escrita por Cristina Monteoliva
- El mapa de un crimen, de Paco López Mengual, reseña escrita por Rubén García Cebollero.
- Cazadores de sombras. Ciudad de Hueso, de Cassandra Clare, reseña escrita por Cristina Monteoliva.
- Una nueva entrega de NOTICIAS/PROMOCIÓNATE.
sábado, 14 de marzo de 2009
Presentación: NACHO ABAD & VICENTE MUÑOZ en El bandido doblemente armado.



A las 20 horas en
El bandido doblemente armado
C/ Apodaca, 3.
Metro Tribunal- Bilbao
Presenta Déborah Vukušić
http://www.editorialeclipsados.bigcartel.com/
martes, 10 de marzo de 2009
Yo también puedo escribir una jodida historia de amor, de Carlos Salem

El amor trasforma a un ladrón. En vez de desvalijar una casa, la amuebla cuando lee el diario de la dueña abandonada y, con la esperanza de ocupar su corazón, repone poco a poco todo aquello que un antiguo amante se llevó (¿todo aquello que se llevó?).
El amor que salva a un suicida en el metro, a punto de tirarse a la vía, cuando una dama idílica se acerca a él (¡a él!) y descarga a su lado una ventosidad que le hace volver a creer en el mundo. El mundo, como él, como todo, es imperfecto. Así que todo va bien.
El amor en una relación libidinosa, puro morbo, que salva la vulgaridad casi monótona de la vida marital de una pareja enmohecida.
Carlos Salem es un innovador jugón. Busca el más allá en cada cuento. El dualismo de personajes-escritores; los finales dobles, alternativos; el poder del monólogo; el rayo paralizante hacia el lector con la fórmula epistolar; el punto exacto donde confluyen los extremos. Con una prosa medida, precisa, sitúa a los personajes en la acción. Domina el ritmo, la intensidad en la narración, y dota a cada historia del tono narrativo adecuado.
Del tono hablaré después.
El estilo directo que utiliza, basado en frases cortas y párrafos mínimos (por supuesto, compensado con otros de longitud más extensa), ofrece un contrapunto al lector, que le hace detenerse a meditar en medio de una avalancha de datos irrefutables. Como hachazos. Maneja incluso párrafos que son una sola palabra, una demoledora palabra.
Carlos Salem es un cabronazo innovador jugón. Escribe para dar hostias encima de la mesa y despertar al lector. Incluso en alguna ocasión se dirige directamente a él. Un exorcismo del que disfruta, utilizando la ironía como nadie y aderezando la vida de sus personajes de una pátina de cachondeo de la mejor cosecha. Por eso lo del tono narrativo, no cualquier tono, sino el suyo, el que requiere la historia que está contado.
Carlos Salem es un magnífico cabronazo innovador jugón. Si no, ¿a quién se le ocurriría hacer un relato con las doce definiciones que el diccionario de la RAE ofrece de la palabra “ligar” demostrando, con doce microrrelatos como doce piezas de un puzzle perfecto, que todas son una? ¿Y qué me dicen del juego metaliterario por excelencia: que el personaje (los personajes, en este caso que, mira tú por donde, son escritores) busquen, por amor, claro, la muerte de su autor? ¿Y eso de utilizar la primera frase de El Quijote como mándala verbal invocador del amor? ¿Y, más al límite, jugar con personajes que hacen de personajes y se relacionan con personajes que son representados por otros personajes? (No lo entienden, claro, ya lo entenderán cuando lean el cuento).
Carlos Salem es un currante literario magnífico, un cabronazo que domina la ironía y que busca la innovación y el juego en cada uno de sus proyectos literarios.
Este pirata de barra de bar, con cada uno de ellos (sea poesía, novela o cuento), me consigue sorprender.
Lo odio.
Esteban Gutiérrez Gómez, 2009

Presentación de "La soledad de los ventrílocuos", de Matías Candeira


Jueves 12 de marzo
viernes, 6 de marzo de 2009
Té, de Saki

Té
James Cushat-Prinkly era un joven que siempre había abrigado la firme convicción de que un día de estos iba a casarse; y hasta los treinta y cuatro años de edad no había hecho nada para justificarla. Quería y admiraba a un gran número de mujeres, en conjunto y desapasionadamente, sin dedicar a una en particular ninguna consideración matrimonial, lo mismo que uno puede admirar los Alpes sin por ello querer ser dueño de un pico en concreto. Su falta de iniciativa a este respecto despertaba cierto grado de impaciencia entre las mujeres románticas del círculo hogareño. Su madre, sus hermanas, una tía que vivía con ellos y dos o tres comadres íntimas contemplaban su moroso acercamiento al estado conyugal con una desaprobación que harto distaba de ser muda. Sus coqueteos más inocentes eran vigilados con la intensa avidez con que un grupo de foxterriers escrutaría los más leves movimientos de un ser humano que diera razonables indicios de poder sacarlos a pasear. Ningún mortal de corazón decente resiste durante mucho tiempo las súplicas de varios pares de ojos perrunos anhelantes de un paseo; James Cushat-Prinkly no era tan terco o indiferente a las influencias caseras como para hacer caso omiso del deseo expreso de su familia de que se enamorara de alguna chica agradable y casadera; y cuando su tío Jules abandonó esta vida y le legó una no muy modesta herencia, de veras pareció que lo correcto sería acometer la empresa de descubrir a alguien con quien compartirla. Llevaba adelante este proceso de descubrimiento más por la fuerza del peso y las sugerencias de la opinión pública que por iniciativa propia. La clara mayoría de sus parientas y las ya mencionadas comadres habían escogido a Joan Sebastable como la joven más idónea de su grupo social para que él le propusiera matrimonio; y James se fue acostumbrando a la idea de que Joan y él pasarían juntos por las etapas obligatorias de las felicitaciones, los regalos, los hoteles noruegos o mediterráneos y la ulterior vida doméstica. Empero, había necesidad de preguntarle a la dama su opinión al respecto. Hasta la fecha la familia había manejado y dirigido el galanteo con habilidad y discreción, pero la propuesta en sí tendría que ser un esfuerzo individual.
Cushat-Prinkly cruzaba por Hyde Park con dirección a la residencia de los Sebastable en un estado de ánimo de moderada complacencia. Ya que había que hacerlo, le alegraba saber que iba a salir de ello esa misma tarde. Proponer matrimonio, incluso a una muchacha tan agradable como Joan, era un asunto más bien molesto; pero no se podía pasar una luna de miel en Menorca y después toda una vida de felicidad conyugal sin cumplir con este requisito. Se preguntaba cómo sería en realidad Menorca en cuanto sitio de visita; se la imaginaba como una isla en perpetuo medio luto, con gallinas de Menorca blancas y negras correteando por todas partes. Quizás no tendría nada de eso vista de cerca. Personas que habían estado en Rusia le habían contado que no recordaban haber visto allí patos de Moscú, así que a lo mejor no había gallinas de Menorca en esa isla.
Sus reflexiones mediterráneas fueron interrumpidas por la campana de un reloj al dar la media hora. Las cuatro y media. Frunció el entrecejo en señal de disgusto. Llegaría a la mansión de los Sebastable a la hora precisa del té. Joan estaría sentada frente a una mesa baja y tendida con una variedad de teteras de plata, jarritas de crema y delicadas tacitas de porcelana, detrás de las cuales surgiría el agradable campanilleo de su voz en una serie de preguntas intrascendentes sobre el té fuerte o claro; cuánta, si acaso, azúcar, leche o crema; y así sucesivamente. "¿Es un terrón? Lo he olvidado. Le gusta con leche, ¿verdad? ¿Desearía más agua caliente, si le quedó muy fuerte?"
Cushat-Prinkly había leído de estas cosas en cantidades de novelas; y en cientos de experiencias reales había comprobado que se ajustaban a la verdad. Millares de mujeres, a esta hora solemne de la tarde, recibían en medio de exquisitos cubiertos de plata y porcelana, mientras sus agradables voces tintineaban en un chorro de preguntas intrascendentes y solícitas. Cushat-Prinkly detestaba todo aquel engranaje del té de la tarde. Según su teoría de la vida, toda mujer debía tenderse en un diván o en un sofá, hablar con seducción incomparable o contemplar pensamientos indecibles, o podía limitarse a estar callada como un objeto para ser contemplado; y, descorriendo una cortina de seda, un pajecito egipcio debía traer en silencio una bandeja cargada de tazas y golosinas, que serían aceptadas sin palabras, así como así, sin tanta cháchara acerca de la crema, el azúcar y el agua caliente. Si de veras el alma de uno estaba encadenada a los pies de la amada, ¿cómo era posible hablar juiciosamente de té aguado? Cushat-Prinkly nunca había expresado sus opiniones sobre el tema a su madre; ella estaba acostumbrada a toda una vida de trinar agradablemente a la hora del té, detrás de primorosos objetos de plata y porcelana, y si le hubiera hablado de divanes y pajecitos egipcios, le habría recomendado pasar una semana de vacaciones en la costa. Y fue así como, mientras atravesaba una maraña de callejuelas que conducían indirectamente a la elegante alameda de Mayfair que era su destino, el pavor de enfrentarse a Joan Sebastable en su mesa de té se apoderó de él. Se le ofreció una salvación pasajera: en un piso de una casita angosta del lado más ruidoso de la calle Esquimaut vivía Rhoda Ellam, una especie de prima lejana que se ganaba la vida fabricando sombreros con materiales muy costosos. Los sombreros de veras parecían venidos de París; pero los cheques que recibía por ellos no parecían, por desgracia, destinados a viajar a París. Así y todo, Rhoda daba la impresión de encontrar divertida la vida y de pasarla bastante bien pese a las estrecheces. Cushat-Prinkly decidió subir a su piso y aplazar una media hora el importante asunto que tenía entre manos. Si prolongaba la visita podía arreglárselas para llegar a la mansión de los Sebastable después de que la última pieza de fina porcelana hubiera sido levantada.
Rhoda lo invitó a pasar a un cuarto que parecía servir de taller, sala y cocina, y que era tan admirablemente pulcro como cómodo.
-Me estaba preparando un bocadillo -anunció ella-. Hay caviar en el pote que tienes a tu lado. Empieza con ese pan moreno con mantequilla mientras corto un poco más. Búscate una taza; la tetera está detrás de ti. Y ahora cuéntame montones de cosas.
No volvió a referirse a la comida, sino que echó a hablar en forma amena e hizo charlar del mismo modo al visitante. Mientras tanto, cortó el pan con magistral destreza y sacó pimienta roja y rodajas de limón, cuando tantas otras mujeres sólo habrían sacado excusas y razones por no tener estos aditamentos. Cushat-Prinkly descubrió que estaba disfrutando de un excelente té sin tener que contestar tantas preguntas como las que tendría que absolver un ministro de agricultura durante una epidemia de peste bovina.
-Y ahora dime por qué has venido a verme -dijo de pronto Rhoda-. No sólo despiertas mi curiosidad, sino también mi instinto comercial. Espero que hayas venido por lo de los sombreros. Me enteré de que el otro día recibiste una herencia y, claro, se te ocurrió que sería un gesto muy hermoso y conveniente de tu parte celebrar el suceso comprándoles unos sombreros despampanantemente caros a todas tus hermanas. Puede que no te lo hayan mencionado, pero estoy segura de que la misma idea se les ocurrió a ellas. Desde luego, con las ferias hípicas encima, estoy con el agua al cuello; pero en mi profesión estamos enseñadas a eso: vivimos con el agua al cuello... como Moisés niño.
-No vine por lo de los sombreros -dijo el visitante-. En realidad, no creo haber venido por nada tan especial. Pasaba por aquí y se me ocurrió entrar a visitarte. Sin embargo, ahora que hemos estado conversando se me ha venido a la cabeza una idea bastante importante. Si te olvidas de las ferias por un momento y me prestas atención, te contaré qué es.
Unos cuarenta minutos después James Cushat-Prinkly regresó al seno de su familia con un importante anuncio:
-Estoy comprometido en matrimonio.
La noticia fue recibida con una arrebatada explosión de felicitaciones y autocomplacencias.
-¡Ah, ya lo sabíamos! ¡Lo veíamos venir! ¡Lo predijimos hace semanas!
-Apuesto a que no -dijo Cushat-Prinkly-. Si alguna de ustedes me hubiera dicho hoy al mediodía que yo iba a pedirle a Rhoda Ellam que se casara conmigo y que ella me iba a aceptar, me habría reído de semejante idea.
La precipitación romántica de aquella aventura compensó en algo la despiadada negación de los pacientes esfuerzos y hábiles intrigas llevadas a cabo por las mujeres que rodeaban a James. Les costó bastante tener que desviar, sin previo aviso, su entusiasmo por Joan Sebastable a Rhoda Ellam; pero, después de todo, se trataba de la futura esposa de James; y los gustos de él tenían cierto derecho a ser tomados en cuenta.
Una tarde de septiembre de aquel año, pasada ya la luna de miel en Menorca, Cushat-Prinkly entró al salón de su nueva casa en la plaza de Granchester. Rhoda estaba sentada ante una mesa baja, rodeada de exquisitas porcelanas y de lustrosas platas. Al tiempo que le tendía una taza, le preguntó, con un agradable tintineo en la dicción:
-Te gusta más claro, ¿verdad? ¿Le pongo más agua caliente? ¿No?
martes, 3 de marzo de 2009
TORRIJAS Y BALAS (y otros relatos), de Miguel Ángel Martín

MIGUEL MARTÍN
Ed. Acción Getafense
Muchos de los cuentos de Miguel Ángel Martín desprenden un cachondeo sano que contagia al lector, pero la lectura secreta de los mismos, esa lectura entre líneas que se debe hacer de cada libro de cuentos, nos hace ver que tras ese velo divertido hay un más allá, un algo que profundiza y deja en el interior del lector una carga de dinamita con temporizador. Su versión de “El cuento de la lechera” o el magnífico cuento “Rincones sucios”, son ejemplos de lo que digo.
Este Torrijas y Balas es un libro que se hizo corriendo y que hubiese necesitado un pulido y abrillantado antes de pasar por la imprenta pero, claro, no siempre pasa el tren y se detiene en nuestra estación invitándonos a montarnos en él. De cualquier manera, asumiendo que las cosas nunca salen como las pensábamos, contiene cuentos magistrales y asegura una lectura divertida, por lo que su lectura resulta imprescindible.
Este es un negocio. Quiero decir un buen negocio, donde se gana dinero vaya. Aunque al principio no venía nadie. Los pocos que se acercaban como que les daba reparo, fíjese.
Y mira que yo les explicaba el asunto bien sencillo, que esto tampoco tiene tanto misterio pero no se arrancaban. Algunos venían dos o tres veces, interesados o curiosos, para ver como iba la cosa, ya sabe, pero no tenía color.
Entonces le dije a Manuela, mi mujer, me tienes que echar una mano, y ella se negó en redondo. Estuvo tres semanas sin hablarme. Hasta que le menté a los niños y entonces, le pudo la culpa y dijo, por mis hijos cualquier cosa.
Fue sentarse Manuela en el taburete y comenzar el negocio. Que yo me hacía el despistado y a ella le cobraba como si no la conociera de nada, por mantener las apariencias, claro. Pagaba cada media hora sus doscientas pesetas, que bien que me acuerdo, y luego se marchaba a casa, a preparar la cena o tender la ropa, no sé, a sus tareas vaya.
A veces llegaban clientes y se les cambiaba la cara al no verla allí. Y yo me contenía malamente para no soltarles una fresca porque este es un negocio libre, donde cada cual se sienta donde le apetece pero mi Manuela solo estaba allí de paso, de forma coyuntural, vamos, por purita obligación y tampoco era el asunto que la cogieran de vicio.
El caso es que algunos de los que venían a mirar por un lado, pues el negocio es así de simple, empezaron a colocarse en el otro. De broma, lanzándose puyas y apuestas, pero lo cierto es que se colocaban en el miradero y se derretían de gusto.
En cuanto empezaron a desfilar los clientes por ambos sentidos, yo me froté las manos, me dije, qué lince eres Alberto, y me atusé el bigote. Así las cosas marchaban mejor porque el agujero es el mismo y, sin truco ni cartón, yo cobraba por horas a quien quisiera mirar y a quien le gustase ser mirado.
Las reglas son muy claras, nada de malos modales, no puede establecerse conocimiento entre un lado y otro. Por último los clientes no están obligados a nada, pagan su rato en el cuarto oscuro y luego salen tan felices. No he permitido nunca obscenidades, ni comportamientos malsanos. La decencia en mi negocio es mi mejor garantía. Para desahogos de otro tipo les recomiendo lugares más apartados, yo no trabajo ese genero.
El secreto de mi cuarto oscuro consiste en que cualquiera se sienta entre cuatro paredes y pasa media hora frente a un agujero. Cualquiera, el tendero de la esquina, la vecina del segundo, el municipal de paisano, o tu mismo, cualquiera y se sabe observado. Durante media hora, alguien ha pagado para mirarte y tu eres libre de contarle tu vida o callarte, de hacer el payaso, de insultarle, de bailar, reír o llorar lo que te de la gana, se apaga la luz, sales y santas pascuas.
Sencillo como todas las genialidades, y anda que no me lo han agradecido... depresivos, traumatizados, tristes, anoréxicos los he conocido a todos y siempre vuelven, que es cosa de pensarse el pedir una subvención a la seguridad social esa, total se la dan a cualquiera, ¿por qué a mi no...? Mejor que el sicoanalista, oiga, me dicen, y mucho más barato, les respondo yo, donde va a parar.
Todos vuelven, no se que barrunto yo que debe crear un poco de adicción, como el tabaco y eso. Por que todos vuelven y terminan pasando de un lado al otro del agujero, como si tal cosa. Cada uno tiene sus querencias, y le gusta más mirar o ser mirado pero al final todos prueban y repiten encantados.
Con decirle que he colocado paneles insonorizados y a veces se me llenan los cuatro miradores que tengo. ¿Se admira?, pero si casi tengo convencida a la Manuela para que no renueve el alquiler de su madre y montar allí una sucursal, que entonces sí que nos forramos, que ya le digo, pues no es nadie la Manuela...
Mire, debió de ser un día que estaba yo muy sembrado, por que me dio así como un fogonazo, de repente, lo vi todo muy claro, me dije Alberto, es la oportunidad de tu vida, y desde entonces, cabezón hasta más no poder. Que algunos clientes de confianza me han sugerido mejoras, ideas nuevas vaya y yo me he cerrado en banda, que no... es mi negocio y lo llevo como me sale de la mollera y punto.
Por ejemplo, dicen que permita escoger el genero, que los mirones elijan y así aumentar la clientela. Que no... si lo que pica del asunto es no saber nunca a quien te vas a encontrar ese día. Que luego te llevas cada sorpresa... Te colocas en tu mirador; pagas religiosamente, te pones cómodo; acercas un ojo a la mirilla y observas:
Un señor gordo, sudoroso, un poco calvo parece preocupado, tímido, soso y dices: y para esto he pagado yo, sí, sí, para esto... y el gordo ese empieza a hablar y parecía educado pero suelta pestes de su mujer y así sin más, te cuenta sus planes detallados para asesinar a la suegra, luego mira el reloj y se da cuenta de que le queda menos de un cuarto de hora y entonces se acelera y empieza a quitarse ropa y te asegura que es la primera vez en su vida y que se contiene por los dos hijos que le quedan que si no iría así por la calle, y tu le contemplas en tanga, con un alzacuellos rosa y desfilando como mayoret en fiestas y entonces se apaga la luz. Y tu dices, joder con el gordo. Se te ha pasado la media hora que es un gusto, ni te has acordado de aquella rubia cañón que venías buscando. Te vas, deseando volver y pensando, y el caso, es que la cara del gordo ese, a mi me suena.
Un negociazo, oiga, un negociazo. Por eso yo no quiero cambiar, fíjese. Porque yo digo, ¿pa qué? las cosas que funcionan, pa qué tocarlas. Vale que de vez en cuando e acercan putas de la calle San Jaime, pero, que yo sepa, esas señoras no tienen sello de fábrica con el que poder distinguirlas. Y pagan regularmente, como todos, si lo sabré yo. Que enseñan algo más de mercancía que el resto, pues no le digo que no. Pero ya ve, esto está de bote en bote y yo no puedo controlar todos los cuartos. Lo que no permito es que se salten las normas. No hay comunicación entre los mirones y mirados. Si alguien quiere conocerse, no sé, intimar, que lo hagan fuera, al otro lado de la calle. Yo ahí, no me meto. Somos adultos y cada cual sigue su camino, ya sabe, pero en mi local no, aquí las normas las pongo yo, faltaría más.
Ahora esto está muy tranquilo, ya tengo la parroquia ganada y la mayoría no necesitan que explique el asunto, con decirle que hay días que hasta me aburro. Por eso me estoy alargando tanto con usted, para explicarle bien de qué se trata, y por que no tengo que contar la calderilla que si no...
Ya ve, el día menos pensado me doy un descanso y entro en alguna cabina, no sé, por probar, como le gusta tanto a la gente... pero a mi, ya ve, a mi no me llama eso de fisgonear en la vida de los demás, no sé, se lo digo en confianza, a mi en el fondo todo esto me parece una cochinada.
 MIGUEL ÁNGEL MARTÍN (1963) es fotógrafo y trabaja en el Ayuntamiento de Getafe. Coordina los talleres de relato de la Fundación Centro de Poesía José Hierro desde hace cinco años y dirige la Asoc. Cultural Gastalápiz. Ha publicado distintos relatos en revistas como Cuadernos del Matemático o Qi. Torrijas y Balas es su primer libro publicado.
MIGUEL ÁNGEL MARTÍN (1963) es fotógrafo y trabaja en el Ayuntamiento de Getafe. Coordina los talleres de relato de la Fundación Centro de Poesía José Hierro desde hace cinco años y dirige la Asoc. Cultural Gastalápiz. Ha publicado distintos relatos en revistas como Cuadernos del Matemático o Qi. Torrijas y Balas es su primer libro publicado.